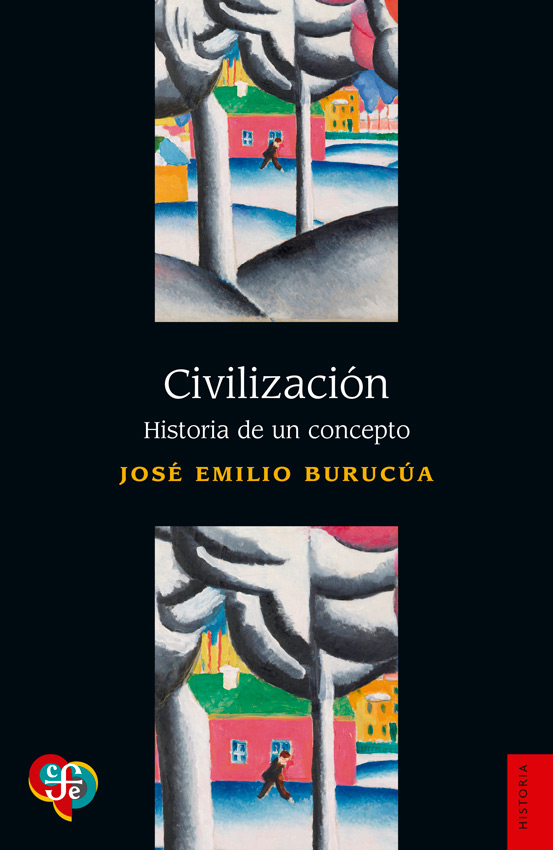La madrugada del día en que termino de leer el vastísimo Civilización, de José Emilio Burucúa, me despierta una combinación fatal a las cinco de la mañana: una alarma que suena a lo lejos en mi barrio, y una hipoglucemia. Soy insulinodependiente, y es muy difícil explicar con qué sensación se despierta uno cuando sufre una hipoglucemia: porciones de mi visión son manchadas por ramalazos de luces amarillas, que a veces se parecen a la «marca de cigarrillo» que indicaba a los proyecccionistas de los viejos cines que había que reemplazar un rollo de fílmico; mi cerebro y mi respiración me hacen sentir en simultáneo que estoy bajo el agua, a cientos de metros de la superficie: asfixia, embotamiento, ceguera parcial. Es una sensación espantosa, de la que me recupero más o menos rápido tomando una porción de azúcar simple. Es lo que hago: al igual que un caballo o una máquina, como azúcar en cuchara a modo de combustible mientras la alarma del auto me vuelve loco en plena madrugada y acentúa la sensación de estar ahogándome. Increíblemente, en la mesada hay hormigas. En un departamento. Las hormigas quieren comerse el edificio. Recuerdo de inmediato un cuento de Ítalo Calvino, «La hormiga argentina», narrado en primera persona. Una pareja se muda a una nueva casa en un ambiente semirural y encuentra, en el lugar en donde la vida iba a volver a empezar, el fastidio invencible de una naturaleza insidiosa, ubicua e infinitesimal, que no podrá ser vencida por la acción humana.
Es increíble cómo toda la postal está atravesada por el libro de Burucúa. Me pregunto qué conclusiones exactas tengo sobre el significado de civilización, al margen de las notas que definen el concepto al comienzo de su larga exploración (la pacificación o curialización de los guerreros, el desarrollo de la gastronomía, de la floricultura, de la poesía lírica, la práctica extensa de la traducción y, escuchen bien: «La presencia de un sistema de administración de la misericordia»). El agudo goteo de la alarma está volviéndome loco y pienso en que esa alarma es un sistema técnico con el que un vecino humano (fenómeno barrial) conserva la fantasía de cuidar sus bienes en un ambiente que ha creado el miedo suficiente a su alrededor para que él tenga permiso de torturarme a la madrugada. ¿Es eso civilizado? ¿Ese punto de presión condensa el sentido fracasado de la idea de civilización?
Mientras me recupero de la hipoglucemia recuerdo la larga lista de pensadores que padecieron y señalaron ambigüedades mucho más graves en el proceso civilizatorio. Pienso en el genial Edward Carpenter, que en este momento se me hace tan simpático en la descripción de Burucúa:
«La civilización sería así un estadio de tal proceso cuyo carácter fundamental ha consistido en la introducción de la propiedad privada, básicamente de la tierra y sus productos, y en la expansión de sus consecuencias, a saber: el crecimiento exponencial de la riqueza, sí, mas a costa de la destrucción de las formas de asociación basadas en los vínculos de sangre y la igualdad entre sus miembros, de su reemplazo por una sociedad de clases definidas a partir de las diferencias de las posesiones materiales, y luego la sustitución del sistema matrilineal de transmisión hereditaria por uno patrilineal que conduce al sometimiento de las mujeres a los varones. Se ha creado en consecuencia un sistema de rentas, hipotecas, intereses; se han instalado la servidumbre, la esclavitud y el trabajo asalariado; y, para sostener el entramado, se ha necesitado crear el Estado, la fuerza armada y la policía, el arte de la escritura, la historia y las leyes puestas por escrito».
Miro por la ventana, recuerdo las noticias del día (en nuestro país se votó a favor de la desfinanciación del sistema universitario público y una fuerza policial temible y desproporcionada fue liberada en las calles para defender a toda clase de victimarios —operadores mediáticos, políticos a los que es imposible calificar sin caer en un cliché— de los ciudadanos damnificados) y pienso lo acertado que es el pensamiento de míster Carpenter. Pero no quiero llegar a aprobar a Georges Sorel: «Aun cuando no existiera más que esta razón para atribuir al sindicalismo revolucionario una alta cualidad civilizadora, esta razón me parecería decisiva en favor de los apologistas de la violencia».
Preferiría, mientras mato las hormigas con agua caliente, que lleguemos a un mundo como el que describe el Libro de la Gran Concordia (o Libro de la Gran Unidad, como es más fácil encontrarlo en internet), del chino Kang Youwei, en la versión resumida que nos ofrece Burucúa:
«Los límites de clase se derrumbarán para dar paso a la igualdad del pueblo, los límites de razas desaparecerán y habrá una amalgama feliz de las razas históricas, los límites entre los sexos también serán suprimidos y se podrá mantener relaciones de afecto y amor entre individuos de sexo diferente o del mismo sexo. Las fronteras entre familias se desharán mediante la creación de instituciones universales para el cuidado de los niños, para la enseñanza en los tres niveles, la asistencia de los pobres, el mantenimiento de las escuelas de medicina, de los albergues de ancianos y de los cementerios. La nueva y definitiva civilización asumía los rasgos de una utopía comunitaria, cercana a la imaginada por el socialismo en Occidente».
Pero mientras cae esta catarata de bronca que me rodea, alarmas, represión, desfinanciación del sistema de educación público y de administración de la misericordia; mientras crece mi miedo a que la cobertura de los instrumentos que me mantienen vivo (glucómetros, sensores de glucemia, las mismas insulinas) empiece a complicarse (incluso crece el miedo más aterrador: que un congénere puede llegar a preguntarme, en la cara, por qué tiene él que pagar por mi salud con sus impuestos —el fin de la misericordia—); mientras mi hermano me manda reels de La clase obrera va al paraíso (el personaje burgués de Ugo Tognazzi declara a cámara que además de llenarse los bolsillos con el trabajo de otros, quiere ser inmortal como el dinero) y veo pasar en mi teléfono vendedores de cursos de trading, chucherías, burlas crueles y estupideces misantrópicas en general; mientras desespero por la evidencia de que mi estado de confort depende de una guerra perdida con la naturaleza representada por un batallón de hormigas rojas, y el lugar al que ha llegado la civilización me aterra y desespera, y me imagino un montón de lectores de Samuel Huntington dándose manija para sostener guerras religiosas…
Mientras todo eso sucede trato de calmarme y ver con claridad, porque ya la hipoglucemia terminó y hasta la alarma ha dejado de sonar. El libro de Burucúa no es un insumo para el malestar, es más bien lo contrario. He pasado mañanas y madrugadas acompañado por él en un recorrido potencialmente infinito por la historia de la humanidad y sus esperanzas, por la obra de Freud y Guizot y Marx y Engels y Fanon y Chakrabarty, los pensadores anti y postcoloniales, invitado a visitar historiadores y documentales y obras de arte, a conocer la acción de humanos emprendedores y solidarios, a recorrer casi cada rincón de ese despliegue fáustico de esfuerzos. Pienso en el excursus final del libro: en la visita a la casa de Joaquín V. González en Chilecito, que parece un inesperado oasis de la mejor idea concebible de civilización, y recuerdo las últimas líneas, la evocación de los amigos (el artesano local y la francesa afincada con él al lado de los cerros) a los que Burucúa quiso y ya no están, porque así es el tiempo. Y entonces pienso que esa corriente de amor y esa conexión con los demás le ha valido a él el viaje (el de la vida y el de los libros), y agradezco haber pasado por las páginas de Civilización, de las que salgo con el deber de leer (por suerte la vituperada técnica permite, entre otras cosas, un acceso irrestricto al saber) y de tratar de imaginar cómo hacer para vivir con los otros, como un ser verdaderamente civilizado, a pesar del desafío de la convivencia y de un presente infausto del que el autor no deja de hablar.
No sé qué diría Burucúa de esta última afirmación, pero espero que lo lean y me cuenten ustedes.
Nos vemos en la próxima.
Flavio Lo Presti
Docente, periodista y escritor. Desde hace años se dedica a leer y comentar libros.

Presentación «Civilización. Historia de un concepto»