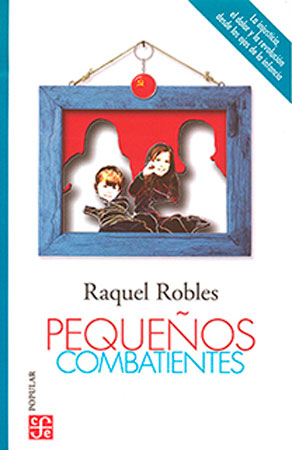Hay libros de vuelo corto – abundan en las góndolas de los supermercados. Hay libros que nunca caducan – son los clásicos, siempre modernos. Hay libros que envejecen, rápido o lento – son los fervorosos de una época o estilo. Hay libros que son sacados del horno antes de tiempo y que se desinflan – son las promesas de los editores y/o los enamoramientos especulares de los escribas. Hay libros que atraviesan tiempo y espacio contando cosas con esmerada letra – son los que nos gustan.
Podrá afirmarse sin temor al pifio que tales categorías responden a modalidades de lectura, cruzadas con no menos arbitrarias clasificaciones genéricas, mercantiles o, como nos recordaba la bove, en gustos no hay nada escrito, decía una vieja y se comía los mocos. Reduccionismos, lugares comunes nada improbables.
Poco abundantes, también están los libros que maduran. No porque nacieran verdes: imposible. Sino porque los tiempos subsiguientes a su edición van descubriendo formas y contenidos en un principio desapercibidos para las herramientas de lectura imperantes en las originales marcas de época. Aún para los mismísimos autores: nada más auspicioso para un escritor que ignorar el alcance de lo que hace.

La autora, Raquel Robles.
Cuando en 2013 Raquel Robles ( Santa Fe, 1971) dio a conocer Pequeños combatientes, por encima de sus motivaciones personales, la novela fue leída como una perspectiva encuadrada dentro de los Derechos Humanos; una crónica más o menos ficcional acerca de la infancia en tiempos del terrorismo de Estado. En esa línea, incluso resultó incorporada en el dudoso género de la literatura juvenil y, en su totalidad o algunos capítulos, incorporada como material didáctico en las escuelas, principalmente al conmemorar los 24 de marzo. Bellamente escrita, en lenguaje accesible sin remilgos, su exitosa circulación coincidía con el resurgimiento de los juicios de lesa humanidad y las consiguientes atrocidades que iban saliendo a la luz. Conjunto que, en su sumatoria, situó al libro en la serie testimonial de la vida cotidiana entre las víctimas de la represión.
Más de un década después, la reedición mexicana —distribuida en toda el habla hispana, aunque lerda en arribar a estos puertos— permite apreciar alcances de mayor generosidad. Relatada en primera persona, sin ningún nombre propio, Pequeños combatientes recurre a la definición de la trama según los lazos sociales: relaciones de parentesco, vínculos afectivos, lazos funcionales, competencias institucionales, adscripciones ideológicas, asimismo contactos fortuitos. Es el universo poblado, vincular, donde no existe el individuo aislado de la especie; aún en las reflexiones subjetivas y soliloquios. Sobre un momento histórico sólido —la dictadura terrorista 1976/1983— se teje la historia de la protagonista, una niña de seis o siete años, su hermanito en edad de jardín de infantes, cuyos padres militantes han sido secuestrados y desaparecidos. Ambos quedan al cuidado de una abuela judía marcada por el gueto de Varsovia y otra abuela arrasada, sin salir del dolor mientras se acurruca en la ventana con la ilusión de ver retornar a la pareja cautiva. Hay una matrimonio de tíos comunistas que aportan lo que pueden y una amiga del papá y la mamá que al promediar el relato aparece como portadora de grajeas de complicidad. La escuela, el club, algún pariente lejano, no mucho más; suficiente, un mundo.
Un universo partido entre compañeros y el enemigo siempre acechante, donde sucede lo Peor, aquello que les pasa a los padres en presente continuo, con la esperanza de hallarlos alguna vez en un bosque con los brazos y piernas destrozados, pero vivos. O lo Peor de lo Peor, la muerte innombrable, prohibida al igual que el llanto, a menudo inevitable. El horror y la calma, alternándose: “Y pensé por primera vez que tal vez esa vida que estábamos viviendo no era un mientras tanto sino un para siempre. Fue horrible, pero después de un rato me sentí un poco menos mal. Así son los sentimientos a veces, son malos pero después te hacen sentir un poco menos pesada. Era como la verdad de la que siempre me hablaba la amiga de mi papá y mi mamá. Siempre sus verdades eran terribles, pero después del frío paralítico que sentía cuando las escuchaba me sentía mejor”.
La protagonista no habla precisamente como niña ni como adulta. Tampoco, presumiblemente, como la autora cuando niña. Habla como personaje literario, persona, no sin edad, sino de todas las edades, en una galaxia paralela de tan presente. Esa entelequia, la realidad, se vigoriza como tal a cada página en su calidad de puro atravesamiento: “Por las mañanas, cuando abría los ojos, después de unos pacíficos primeros segundos sin sentir ni pensar en nada, me atacaba una horrible opresión en el pecho que bauticé ‘sensación de casa ajena’. De eso no le dije nada a nadie. Qué hubieran podido hacer de todos modos”.
En la materia prima de los pensamientos de la piba y su hermano emergen como soporte conceptual jerga y principios militantes, resto de lo visto y de lo oído. Situación que otorga características y razón al afán combatiente de los pequeños, fuente nutricia de la fantasía deseante, motor vital: “Con el Enemigo si no se gana se pierde, por eso mi abuela no quiso arriesgarse. Cuando se perdió casi todo, lo que se tiene es muy importante: es lo que hace que no hayamos perdido todo”. Aún en lo peor de la pérdida, hallan victoria, virtud en la necesidad.
Resulta ejemplar, desopilante, cómo los chicos resuelven su ateísmo frente a la frágil religiosidad de sus congéneres escolares: inventan un credo en la Naturaleza, en el cual, en un par de semanas “teníamos trece devotos (…) y siete estaban evaluando la posibilidad de convertirse”. El asunto parecía írseles de la manos, hasta que, cuando aparecía un nuevo converso “lo sentábamos frente a nosotros y lo hacíamos pasar todo el recreo en silencio mientras mi hermano y yo apretábamos con pasión un puñado de pasto con los ojos cerrados. Invariablemente negábamos con la cabeza y transmitíamos la horrible noticia: la Naturaleza no te quiere, dice que te quedes con tu Dios”. Y concluye: “Como siempre, mis padres tenían razón: sólo los disciplinados vencerán. Y nosotros vencimos”.
Moby Dick no trata de la caza de ballenas. Crimen y castigo tampoco de un crimen y un castigo. El matadero no habla de la faena de vacunos. Así sucesivamente, la creación literaria nunca relata lo que anuncia. De tal modo, Pequeños combatientes no se restringe a infantes belicosos. En la sutil escritura de Raquel Robles el horror, sin negación, se torna belleza al habitar la carne y el hueso realizándose en la palabra. La condición humana deja la adultez como condición, atraviesa clases y situaciones, refulge en su diversidad, es la batalla incesante por vida misma, que insiste.