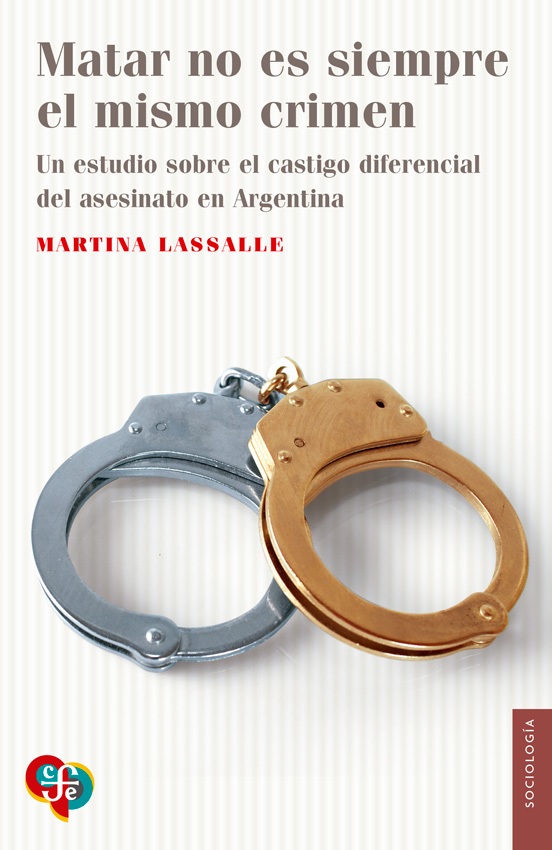En las sociedades contemporáneas parece haber cierto consenso en torno a que la vida del individuo es el valor más alto que proteger, y el asesinato el peor de los crímenes. De las narrativas de los medios de comunicación a las fórmulas morales, de los preceptos religiosos a las ideologías jurídicas, los discursos sociales vigentes sostienen que, entre todas las acciones legalmente prohibidas, el asesinato es el que merece las penas más severas, y se asume que de hecho las obtiene. Asimismo, se tiende a asignar un carácter eterno, ahistórico y general a la prohibición de matar. Distintas investigaciones muestran, sin embargo, que las reacciones frente al asesinato han sido histórica y culturalmente variables y que no siempre implicaron un rechazo vehemente. Hasta el siglo XVI, por ejemplo, era socialmente aceptado que los varones jóvenes demostraran su virilidad luchando entre sí, muchas veces incluso hasta la muerte, y esto no generaba sorpresa ni indignación social. Además, en la mayoría de los casos, el conflicto que desencadenaba un asesinato (siempre que no fuera el de una autoridad política o religiosa) se resolvía mediante el pago de una indemnización por parte del agresor hacia la familia de la víctima.
Es en la Modernidad cuando la prohibición del asesinato y, por tanto, la protección de la vida del individuo como valor sagrado, adquieren un lugar preponderante.
Esto fue analizado por Émile Durkheim (1900; 1990) y vinculado a una transformación profunda en las representaciones y los valores colectivos. Así, de acuerdo a este pensador, las sociedades premodernas se caracterizaron por una fuerte penalización de todo acto contra las tradiciones y las autoridades monárquicas y religiosas, mientras que las acciones contra los individuos “profanos” no tenían un carácter criminal. En las sociedades modernas, en cambio, se observa un viraje en el que los ataques contra la vida y la propiedad individual aparecen como objeto de repudio colectivo y pasan a ser severamente castigados. La historia muestra, entonces, “una penetración progresiva en las diversas capas de la sociedad de un tabú cada vez más fundamental en lo tocante al homicidio” (Muchembled). De forma más general, esto último puede enmarcarse en el proceso civilizatorio descripto por Norbert Elias (2016) como la ampliación creciente de los ámbitos y las relaciones donde la violencia es censurada y prohibida.
Es decir, criminalizada
Así, lejos de ser ahistóricas, tanto la prohibición jurídico-penal del asesinato como la sacralización de la vida de todos por igual son producciones sociohistóricas. Esta sacralidad y aquella prohibición son dos caras del mismo proceso y están estrechamente ligadas a la aparición de un nuevo objeto de respeto religioso propio de la Modernidad capitalista: el individuo. En efecto, la preeminencia que adquirió la prohibición de matar a partir de entonces puede observarse en los Códigos Jurídicos modernos y en las severas penas que estos establecen para las transgresiones a esta interdicción. Esto muestra que lo que esté terminantemente prohibido para un conjunto social en un momento dado no tiene nada de natural. Cada época los anuda de modo tal que parezca que sus vínculos existen desde siempre o que se remontan a tiempos inmemoriales. Ese anudamiento o articulación es producto de complejos procesos en los que el sistema penal juega, por supuesto, un rol crucial. Sin embargo, como veremos en este libro, también intervienen numerosos actores extrajurídicos.
De acuerdo con Jonathan Simon (2010), además de expresar la supremacía del valor de la vida en la Modernidad, la ley prohibitiva del asesinato es un dispositivo estratégico que funciona como regulador y canalizador del “fervor penal” (penal heat) de la sociedad pues permite ordenar todos los demás crímenes y las escalas penales de formas que resulten moral y culturalmente coherentes. En sus propias palabras, “el rol desproporcionado que el asesinato juega en los medios de comunicación y en la cultura popular refleja el rol ordenador que tiene en nuestra concepción más amplia del crimen y el apropiado castigo”. En efecto, el asesinato es probablemente el crimen que genera en la opinión pública mayor conmoción y repudio, a la vez que una inocultable curiosidad. Quizá por este motivo los periódicos y portales de todo tipo reservan lugares privilegiados para las noticias sobre su acontecimiento y su castigo. En Argentina, hasta finales de la década de 1990, esto se incluía en la sección de policiales y, desde entonces, pasaron a formar parte de las noticias sobre inseguridad y ocupan un rol cada vez más central en los discursos mass mediáticos y políticos. Estos discursos se apoyan en el supuesto de que el asesinato es el crimen más atroz de todos y suelen exhibir una sobrerrepresentación de ciertas muertes violentas; en especial de aquellas que involucran a varones jóvenes de sectores populares urbanos.
Ahora bien, a pesar del lugar supremo que el valor de la vida individual tiene en el imaginario social contemporáneo, la investigación sociológica sobre las prácticas penales efectivamente vigentes en Argentina que presenta este libro permite mostrar que los castigos para el asesinato no tienen la severidad que se tiende a suponer, que hay penas mayores para atentados contra la propiedad privada que para ciertos asesinatos, y que no todo asesinato es calificado como criminal –los casos detenidos como legítima defensa, por ejemplo, no reciben sanción penal alguna–. Del mismo modo, se mostrará que matar para defender la propiedad privada puede no ser una conducta criminal de acuerdo con las prácticas de castigo llevadas adelante por el sistema penal. Entonces, ¿es posible afirmar que la vida individual representa el valor más alto que proteger para este sistema? ¿Coinciden sus supuestos matar no es siempre el mismo crimen valorativos y sus jerarquías con los del sentido común y el imaginario social? Si fuera así, ¿cómo se explica que en la práctica penal concreta los castigos puedan ser similares, o incluso mayores, para algunos delitos contra la propiedad que para ciertos asesinatos? ¿Qué valoraciones sobre la vida individual y sobre la propiedad privada están implícitas en estas prácticas? ¿En qué casos y por qué motivos la propiedad privada sería más valiosa que la vida individual? Este libro está orientado a responder estos interrogantes mostrando el modo en que el sistema judicial configura la relación y las jerarquías entre estos dos valores hegemónicos: la vida y la propiedad. Como veremos, en estas prácticas penales concretas, la vida individual es menos valiosa de lo que se supone habitualmente, y la propiedad privada es un valor fuertemente protegido, a pesar de que esto permanezca en buena medida socialmente invisibilizado. Asimismo, mostraremos cómo la defensa de la propiedad supone la reafirmación de un sólido clasismo, siempre implícito en estas prácticas jurídico-penales.
El lugar privilegiado que comúnmente se le asigna a la prohibición de matar, en detrimento de todas las demás prohibiciones, suele estar acompañado por la presunción de su carácter universal; es decir, por la presunción de su validez absoluta para todas las personas, y en igual medida. En este sentido, se tiende a suponer que la punición del asesinato es siempre la misma: dado que la vida individual constituye el valor más sagrado, y que un asesinato es un atentado indiscutible a la vida, entonces no habría motivos para creer que, ante igualdad de circunstancias, los asesinatos no fueran castigados de la misma manera. Sin embargo, el análisis sociológico que propone esta investigación permitirá poner en cuestión estas afirmaciones que habitan el sentido común contemporáneo. Como mostraremos, se penaliza de diferente modo si la acción fue llevada adelante por una mujer o un varón, por un joven o un adulto, por un nativo o un extranjero, o por un individuo perteneciente a una clase social baja, media o alta. De igual modo, veremos que también se castiga de distinta manera según el género, la nacionalidad, la edad y la clase social de la víctima. Mostraremos, además, que el sistema judicial responsabiliza más a las madres que a los padres por la muerte de sus hijos o hijas. El monto de las penas efectivamente impuestas y las respectivas argumentaciones y justificaciones dadas por los operadores judiciales constituyen indicadores privilegiados para observar todo lo anterior.
Ahora bien, en una sociedad democrática donde la igualdad ante la ley es un principio fundante, ¿cómo explicar la modulación de la pena según género, edad, nacionalidad y clase social tanto de la víctima como del victimario? Además de estas, ¿qué otras selectividades se encuentran vigentes y cuáles son las lógicas sociopolíticas que las organizan y jerarquizan?
Guiado por estos interrogantes y preocupaciones, este libro propone una reflexión crítica en torno al problema de la prohibición del asesinato y su castigo penal en la Argentina contemporánea. Reconstruyendo el esquema general de las sanciones penales que efectivamente obtienen los asesinatos, y bosquejando el mapa cognitivo-valorativo que orienta las decisiones judiciales, daremos cuenta del modo particular en que la vida individual es producida jurídicamente como un valor supremo, y de su relación con el resto de los valores socialmente vigentes.
A partir del análisis sociológico de las prácticas judiciales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), nos centraremos en examinar los criterios de selectividad obrantes en la imposición diferencial de los castigos penales, y los contenidos simbólicos y valorativos cristalizados en estos castigos. La tesis central del libro es que, mediante esta imposición selectiva de penalidades, se producen muertes más criminales que otras e, incluso, algunas que no lo son en absoluto. O, lo que es lo mismo, se muestra que las vidas no valen todas por igual. Además, veremos que, contrariamente a lo que el sentido común supone, el asesinato puede no ser el crimen más grave de todos para el sistema judicial. Nuestro argumento es que estas prácticas de castigo diferencial responden a sentidos y valores hegemónicos que exceden –a la vez que sostienen–, las explicaciones ofrecidas habitualmente por los operadores judiciales cuando se apoyan en la jurisprudencia y cuando recurren a las circunstancias específicas en la comisión de los delitos. Y, en especial, responden a las relaciones desiguales de propiedad, poder y género que las prácticas del sistema judicial reproducen, lo que contribuye a la consolidación del orden social en sus jerarquías y desigualdades. En particular, mostraremos que la sacralización de la propiedad privada, el garantismo selectivo, el sesgo patriarcal y el clasismo son rasgos característicos de las prácticas judiciales vigentes en la actualidad. (…)
El castigo del asesinato en Argentina: patrones y tendencias generales
El estudio global sobre homicidios publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2023) muestra que la tasa media de víctimas por homicidios intencionales en el continente americano es de quince cada cien mil habitantes, mientras que en África esta tasa es de 12,7 víctimas cada cien mil habitantes y en Europa de 2,2 víctimas cada cien mil habitantes. Naturalmente, estas tasas invisibilizan que, en cada continente, existen determinadas regiones con tasas todavía más elevadas. Así, por ejemplo, en América del Sur y en América Central se contabilizan, en promedio, alrededor de veinte y 25,9 víctimas de homicidio cada cien mil habitantes respectivamente. Según este estudio, en América del Sur, los niveles de homicidio venían en descenso hasta el año 2010; luego, desde el 2011 se observa una tendencia de incremento sostenido hasta 2017, a partir de cuando comienza a observarse un leve descenso de estas tasas.
Por su parte, en América Central, esta tendencia ha sido más bien errática, con períodos de subas y bajas, aunque en niveles ciertamente altos.
Si bien estas cifras dejan ver que, en términos generales, América Latina es una región muy conflictiva, lo cierto es que no es tampoco completamente homogénea. El caso de Argentina ilustra esto mismo con claridad ya que, junto con Bolivia y con Chile, tiene una de las tasas más bajas de la región, efectivamente mucho menor a la tasa media antes mencionada.
Según datos oficiales publicados por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) de la República Argentina, en el año 2022, se registraron 1.961 víctimas de homicidios dolosos, lo cual representa una tasa de 4,2 víctimas por cada cien mil habitantes. Se trata de una tasa que, aunque con algunos aumentos, viene paulatinamente en descenso desde la última década, y que se encuentra por debajo de la media global (5,8 víctimas cada cien mil habitantes).
Sin embargo, aunque Argentina presenta tasas de homicidio bajas en comparación con otros países de la región, la situación en las diferentes provincias es disímil. Por ejemplo, en La Pampa y San Luis la tasa de víctimas por homicidio ronda las 2,5 víctimas cada cien mil habitantes, mientras que en otras como Chubut se ubica en seis. En la provincia de Santa Fe, esta tasa es de 11,5, aunque en zonas como Rosario es significativamente superior y alcanza las 21 víctimas cada cien mil habitantes. Es decir, quintuplica la media nacional. Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registra una tasa de 2,8 y la provincia de Buenos Aires de 4,3 víctimas cada cien mil habitantes. Agreguemos también, que, en Buenos Aires, se observa cierta heterogeneidad. Algunos distritos de la Región Metropolitana superan la tasa media nacional.
Tal es el caso de General Rodríguez, con una tasa de 14,9; de Moreno, con una tasa de 6,1; de Lomas de Zamora y de Avellaneda con una tasa de cinco, y de Presidente Perón con una tasa de 10,9 víctimas cada cien mil habitantes. De igual manera, hay distritos con tasas inferiores a la media nacional, como San Isidro o Lanús que tienen 2,7 y dos víctimas de homicidio intencional por cada cien mil habitantes.
Otra peculiaridad de Argentina, que la diferencia fundamentalmente de otros países latinoamericanos con altos niveles de conflictividad (como Brasil, Colombia y México, por ejemplo), refiere a las circunstancias en que los asesinatos son cometidos. En términos generales, se puede ver que la mayor parte de los asesinatos suceden producto de conflictos interpersonales entre varones jóvenes de sectores populares.
Por ejemplo, en CABA el 35% de los asesinatos ocurridos durante el 2020 fueron por venganza, riña o discusiones, el 13% en ocasión de robo, el 9% en legítima defensa y el 4% en medio de una intervención policial. Además, un 13% de los homicidios ocurridos fueron producto de conflictos interpersonales, entre los que alrededor del 70% fueron femicidios. Por su parte, en los distritos de la provincia de Buenos Aires que son parte del AMBA, se observa que el 28,6% de los asesinatos ocurridos en 2022 fueron producto de conflictos interpersonales y por ajustes de cuentas, el 17,4% en contextos de robos, el 7% producto de violencia en el ámbito familiar y el 10% fueron femicidios. A su vez, los asesinatos en legítima defensa representaron el 2,4% del total y los cometidos por fuerzas de seguridad el 5,4%.7En lo que sigue, analizaremos el modo en que el sistema judicial responde a este tipo de crímenes.
Encarcelamiento selectivo y criminalización de varones jóvenes de sectores populares urbanos
Según los datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, la cantidad de personas detenidas en Argentina, tanto las procesadas como las condenadas, por el delito de homicidio doloso en 2022 fue de 14.773. Esto representa casi un 12,5% de la población total detenida en establecimientos penitenciarios y destacamentos policiales del país (117.810 personas), un porcentaje que, desde 2002, se redujo alrededor del 1,5%.
La proporción de personas encarceladas por homicidio es similar a la de personas encarceladas por violación a la ley de Estupefacientes y por violación o abuso sexual.
A diferencia de lo que se observa en relación con el homicidio, el porcentaje de la población encarcelada por estos dos últimos delitos sí se modificó signi8cativamente: en 2003, las personas privadas de su libertad por violación a la ley de Estupefacientes y por violación o abuso sexual representaban un 7% y un 5%, respectivamente.
Por su parte, en la provincia de Buenos Aires y en CABA, había 6.973 personas privadas de su libertad por el delito de homicidio doloso, lo cual representa casi la mitad del total de los detenidos por dicho delito en todo el país. (…)
La penalización de mujeres condenadas por asesinato
La cantidad de mujeres condenadas por homicidio doloso, tanto a nivel nacional como en la provincia y en CABA, es notablemente menor que la cantidad de varones: ellas solo representan el 4% de la población condenada (y esta proporción es similar respecto de otros delitos). Entre las mujeres condenadas en Buenos Aires, el promedio de edad ronda los 42 años y la media en la edad de detención es de 33 años. Además, casi el 95% son argentinas, el 76% no posee instrucción o solo ha terminado la primaria, y el 76% estaba desempleada al momento de la detención.
Asimismo, cabe remarcar que la gran mayoría, el 91%, no es reincidente ni reiterante. En el caso de la población masculina condenada por este delito, el promedio de edad ronda los 37 años y el de la edad de detención los 30 años, por lo que se trata de una población un poco más joven que la población de mujeres. En relación con el nivel de instrucción, se observa un porcentaje mayor de varones que de mujeres con muy baja instrucción (86%), aunque la proporción de varones desempleados (41%) es mucho menor que la de mujeres desempleadas. Además, el porcentaje de varones condenados reincidentes o reiterantes es del 22%, es decir, una proporción mayor que la que se observa entre la población de mujeres condenadas (9%). (…)
En Buenos Aires, hay un 37% de condenas perpetuas entre las mujeres, mientras que entre los condenados varones hay un 20%. En cuanto a la duración de la pena, es posible ver que las diferencias principales entre mujeres y varones se observan al considerar la totalidad de los condenados por este delito: mientras que las primeras han sido castigadas con un promedio de 19,5 años de prisión, los segundos han recibido castigos de quince años de duración en promedio (…)
Como vimos, el ser mujer aumenta la duración de la condena en casi tres años, pero, si excluimos la población con condenas perpetuas, vemos que este impacto del género sobre la pena se invierte: en este caso, el ser mujer disminuye la condena en 1,3 años. Esto está naturalmente vinculado a la cantidad de sentencias perpetuas en cada subgrupo. Como mostramos, las mujeres tienen casi tres veces más riesgo de recibir condenas perpetuas por homicidio que los varones.
Los datos sobre las condenas por homicidio doloso impuestas a varones y a mujeres se encuentran entonces en línea con los hallazgos de las investigaciones sobre Argentina, y América Latina en general, que señalamos antes. Pero, además, estos datos revelan que la disparidad que se observa entre ambos grupos se vincula fundamentalmente a la cantidad de penas perpetuas impuestas a cada uno, y es esto lo que impacta en las diferencias en los promedios de duración de los castigos. Como dijimos, si excluimos las condenas perpetuas, la tendencia se invierte y son los varones quienes han recibido castigos más largos. De manera general, estos datos no parecen entonces con8rmar que la hipótesis paternalista sobre el funcionamiento de la justicia penal respecto de las mujeres esté vigente con mucha claridad ni en Buenos Aires ni en el resto del país. (…)
La primera explicación que podría darse rápidamente sobre estos hallazgos (y que, como vimos en el capítulo anterior, es la que los propios operadores judiciales dan) es que las mujeres cometen asesinatos más graves, más atroces, que los varones. Habría que decir, entonces, que la disparidad que se observa entre mujeres y varones respecto de la cantidad de penas perpetuas se debe a un porcentaje más alto de homicidios agravados entre las primeras que entre la población masculina.
En línea con esto, se encuentran diversas investigaciones históricas que han señalado que, aunque son numéricamente muy pocos, los asesinatos más frecuentemente cometidos por mujeres han sido contra las hijas o hijos y, en segundo lugar, contra sus parejas.
Sin embargo, ¿puede ser esta toda la respuesta al problema de la selectividad de género? ¿No cabría dar todavía un paso sociológico más para responder por qué esos asesinatos cometidos por mujeres son tan atroces para el sistema penal? ¿Qué valores y sentidos sociales movilizan esas muertes? ¿Qué signi8caciones subyacen en los criterios que se presentan como criterios netamente objetivos y jurídicos? Desde un enfoque sociológico, estos interrogantes son clave pues, como señalamos antes, la definición de un asesinato como agravado (o no), ya sea al nivel del código jurídico como en la práctica efectiva de penalización, no responde a algo “objetivamente” dado, sino que se trata de un acto estrictamente político que está atravesado por relaciones desiguales de poder, propiedad y género, y que implica la reafirmación de determinados sentidos y valores sociales, y el rechazo de otros.
Fuente: Perfil
Por Martina Lassalle