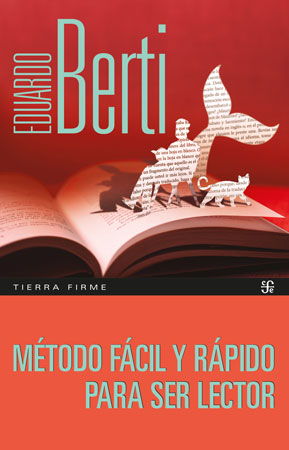Eduardo Berti vive actualmente en Burdeos -en el sur de Francia-. Ha escrito novelas como La mujer de Wakefield, El país imaginado o Un hijo extranjero, traducidos a varios idiomas y que le valieron premios como el Emecé, el Premio de las Américas y el Konex de Literatura. Su libro más reciente es un aporte lúdico para quienes son aficionados a los libros, y un incentivo eficaz para quienes no son asiduos a esa aventura de la imaginación.
―¿Cuáles fueron los primeros libros que te hicieron sentir que leer es una fiesta?
―Libros que se consideraban infantiles. Cuando uno tiene alrededor de 8 o 9 años empieza a hacer lecturas más largas y más aventuradas, se da cuenta de que esos libros que los adultos nos pusieron entre manos no son solamente libros para chicos. Yo recuerdo haber leído policiales de Agatha Christie, versiones simplificadas de Julio Verne; la colección Robin Hood, donde había a veces algunas versiones de clásicos. Eso fue el comienzo de la gran fiesta y de la increíble aventura de la lectura para mí. Era un doble descubrimiento: el libro en concreto que estaba leyendo, pero también el descubrimiento de todo lo que significaba el acto de leer.
―¿Cuántos años de lector te llevó dar el salto a la escritura?
―Esos saltos son graduales. Yo tenía dos tías, las dos eran solteras, vivían juntas, compartían un departamento en el barrio porteño de Caballito y ambas eran profesoras de literatura. Entonces, cada vez que mis padres tenían que dejarme en algún lado para ir al cine o estar un rato un poco más tranquilos, me llevaban a la casa de mis tías. Cada una tenía su biblioteca y en las dos bibliotecas tenían libros repetidos, lo que era muy gracioso. Una de ellas me prestaba la máquina de escribir, la Olivetti (me acuerdo como hoy) color celeste; cosa que mi viejo no hacía, pues era muy celoso de su máquina de escribir: una Remington bien masculina. Yo creo que empecé a leer y a escribir casi al mismo tiempo porque con la complicidad de mis tías agarraba los libros, y de pronto metía una hoja en la máquina de escribir y copiaba pedazos y, en el medio, inventaba alguna frase mía, como quien aprende a andar en bicicleta con ayuda de rueditas.
―¿Cómo detectás a un buen lector? ¿Cuáles son sus rasgos más acusados?
―Primero habría que preguntarse qué es un buen lector. Tal vez un buen lector no es aquel lector tan respetuoso y tan obediente y fiel al texto, que no está mal que uno haya aprendido el método primero para poder seguir fielmente la historia, para interpretarla. Eso está muy bien, es el principio básico. Pero yo creo que después hay una forma más interesante, una especie de segunda etapa, que consiste en ser un buen mal lector, por decirlo de alguna manera. Tomar ciertas libertades, ser un lector que sospecha que va a hacer una segunda lectura, que no tiene miedo de abandonar un libro si no le gusta. Pegar un salto páginas atrás y leer de nuevo algo que no entendió o prefiere leer una vez más porque tal vez ese día que lo leyó no estaba todo lo concentrado que lo exige el libro. Es decir, un lector que se toma libertades, que puede saltear, leer el final -como mucha gente lo hace por cierto- y después volver a la página a la que estaba.
―¿Te ha ocurrido que un libro consagrado se te cayera de las manos?
―Sí, hubo libros canónicos que se me cayeron de las manos o me resultaran montañas imposibles de escalar hubo. Me pasó con el Ulises de Joyce en su momento, aunque años más tarde volví y logré leerlo. Yo tengo pasión por Nabokov, es uno de mis escritores favoritos, pero nunca pude terminar Ada o el ardor. No sé por qué. Y es casi un lujo que me doy, porque pagaría fortunas por tener otro libro de Nabokov más para leer.
―¿Hay algún libro cuya lectura consideres pendiente?
―Si, hay varios. Hay uno que espero empezar en breve: El hombre sin atributos, de Musil. Aunque parezca mentira nunca leí Rojo y negro, de Stendhal. Uno a veces cree que va a llegar a esos libros y en el camino se va a encontrando con otros libros que te llevan, a su vez, a otros. O tal vez uno se queda esperando condiciones ideales que nunca existen.
―¿Hubo algún escritor que en tus comienzos imitaras?
―Sí, seguramente he jugado a imitar escritores. Siendo chico Ray Bradbury me encantaba y supongo que lo imité. Cortázar, también. Yo he hecho traducción, y cuando traducís estás en cierto modo tratando de imitar en otro idioma al escritor. Sos como una especie de ventrílocuo. Y la verdad es que traduciendo escritores tan variados como Henry James o Flaubert he aprendido muchísimo. La imitación es una gran fuente de aprendizaje, incluso la imitación fallida. De allí han salido un montón de estilos y de cosas muy singulares. Además es una manera de ir encontrando la propia voz. Creo que uno en todo aprende mirando y repitiendo. Uno ve jugar al fútbol a su ídolo y trata de imitarlo y aprender. En general, la imitación es un proceso de aprendizaje.
―¿Hay escritores inimitables?
―Creo que todo escritor se puede imitar. Lo que pasa es que hay escritores que son tan personales -por ejemplo, Borges- que es muy difícil imitarlos sin caer en una especie de mala parodia. También es muy interesante ver que cada uno de nosotros tiene talento para imitar más unos estilos que otros. Evidentemente hay algo en la sensibilidad, mirada del mundo o ritmo de escritura que está más cerca de un escritor y no de otro.
―¿Cuál es el libro dedicado que atesorás con más orgullo?
―No tengo tantos libros dedicados. Me dio siempre mucho pudor. Pero atesoro especialmente un libro dedicado por Antonio Tabucchi, porque hubo un momento en el que tuvimos un vínculo de cierta cercanía y además me emocionó porque no fue algo que yo le pidiera. Yo estaba viviendo en París, un día abrí el buzón y me encontré con un libro dedicado que él me había enviado muy gentilmente. Resultó muy emocionante porque no fue un autógrafo mangueado, sino un gesto de él.
Fuente: Diario Hoy