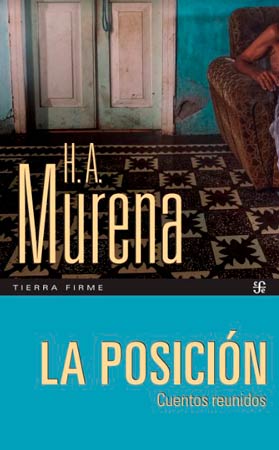Inútil todo, inútil el esfuerzo de la mano y los ojos, la resistencia contra el mal, el amor volcado en los años sobre seres y cosas, y también los miedos, las miserias que engañosamente nos hacen sentir más reales, inútil: esto vio de pronto un hombre perdido en medio de su trayecto cotidiano por la gran ciudad echada junto al río de barro, lo vio como si la sólita calle fuese un telón que se desgarraba de golpe para mostrarle ese resplandor fulminante, el enorme pájaro negro de afilado pico abatiéndose hacia su pecho. Extraviado en el espacio hostil, contemplando sin fe todo aquello en lo que había creído, su misma fuerza para creer, sospechó que solo se lo hacía existir para que sirviera de presa a un cazador sin piedad, vano todo lo demás, reducido todo a mosca, paleta y el fantasmal tiempo que esta tarda en precipitarse sobre aquella.
No importan los hechos que en apariencia lo habían conducido hasta allí.
Importa que, después de pintar durante veinte años, de suponer que había añadido una imborrable rayita, un punto al menos, a la obra que los hombres levantaban en torno a él, después de una porción decorosa de lo que se considera triunfo, gloria, ese anochecer de primavera, de regreso del banco en el que trabajaba, estaba en el cuarto que le servía de taller, mirando uno de sus cuadros, los brazos caídos, un cuchillo en la mano. Levantó la mano, acercó el cuchillo a la tela, pero no la rasgó, le bastó rascarla un poco, arrancar la pintura en el ángulo inferior derecho, en el centro, más y más, sin rencor, casi con apatía, para comprobar que nada se modificaba en el mundo con ese gesto, podía repetirlo con cada uno de sus cuadros, tan superfluos eran.
Vislumbró entonces con terror la confirmación de lo que había presumido durante la tarde, un orden nuevo e increíble de las cosas: a lo largo de sus veinte años de tareas en el banco se había esforzado por mantenerse en el mismo puesto insignificante, rechazando ascensos con pretextos razonables, defendiéndose también de la cesantía, para no ser devorado ni por el puesto ni por la miseria, persuadido de que el empleo tenía sentido solo en cuanto le permitía pintar; ahora debía aceptar que la vocación de la pintura acaso se le había concedido únicamente para mantenerlo en ese puesto, haciendo girar la manijita de la
máquina de calcular, pues así debía haber sido estipulado desde el principio, con las sumas, las restas, las tabulaciones como objeto de su vida en el incomprensible torbellino del universo.
La montaña de basuras llamó al mundo en su interior, y vio a todos los hombres engañados, creyendo que su destino era construir nobles, luminosas obras, pero traídos en verdad a la vida para aprovechar de ellos los actos supuestamente fútiles, aquellos que aseguran el crecimiento, la eternidad de la inmunda montaña. Las imágenes se cerraron con la visión de sí mismo bajo la forma de un burro girando en la noria tras
la ilusiva zanahoria del arte, cubierto por la sonrisa irónica de aquel poder que sabía que únicamente tenía sentido el agua sucia de los resultados de las sumas y las restas del banco.
Miró luego el cielo amaranto, sepia, malva, pensó que era un hermoso estímulo para un pintor, y también él se sonrió. Llegó así a contemplar la posibilidad de matarse, pero la desechó; algo oscuro hacía que le repugnara como otra vanidad, esta ya demasiado gravosa. Y siguió pensando, sentado en un banco de madera, pensando. Pero no se tendrá noción de lo terrible de tales ideas, si no se imagina la cabeza tras la cual se encarnizaban, una cabeza redonda, sólida como lo mediocre, los ojos grandes, concretos, inocentes, las mejillas sonrosadas, llenas de agradecimiento, la nariz inopinadamente aristocrática y tenaz,
el óvalo amable, de sensualidad serena que era la boca: lo más alejado de la muerte y la desesperanza que se pueda concebir.
A las dos y media de la madrugada dejó la pieza, atravesó el patio bordeado de plantas, salió a la calle, dio vueltas a la manzana, una, dos, tres, hasta que advirtió que lo seguía un perro. Se detuvo y lo observó. Un perro sucio, marrón, de aire desvalido, pero de un patetismo tan imperioso que, mientras avanzaba hacia él agachándose y sacudiendo la cola, le hizo brotar la ocurrencia de que tal vez los hombres no eran más que una invención forjada por los perros cuando comprendieron que necesitaban seres a quienes seguir. Le acarició melancólicamente la cabeza, y, dado que se había hecho en él un gran vacío que la naturaleza humana no tolera el vacío, se lo llevó consigo. Lo encerró en su taller, pero el perro se quejaba de estar solo, y tuvo que volver varias veces a darle unos golpes, con el pie, no muy fuertes, antes de poder echarse a dormir.
Lo que llamamos verdad nos conduce a menudo, como el Demonio, a un monte desde el cual vemos la Tierra con una perspectiva que llega a resultar dañina para nuestra verdadera estatura: su vida sufrió así una transformación sorda y despiadada. Enflaqueció mucho, y luego volvió a engordar, pero con unas carnes fláccidas y marchitas, el cadáver de su alegría de antaño.
Dejó de pintar. En Buenos Aires, para apartarse de sus colegas del arte, de todo lo relacionado con la pintura, le bastó con desviarse doscientos metros de su recorrido habitual: fue como si hubiese muerto. Al cabo de meses de su desaparición de la vida pública, solo un joven —de quien sabía que se iniciaba con cierta irresponsabilidad en la crítica de arte— cometió la extravagancia de ir a buscarlo, dos veces acudió a tocar el timbre a la puerta de su casa: fornido, de mirada huidiza y grandes bigotes negros, llamaba y llamaba con visible impaciencia mientras él permanecía espiándolo tras los visillos de la ventana, resuelto a no abrir. Y cuando, pasado un tiempo sin que las visitas se repitiesen, suponía que el incidente había concluido, se encontró con que, por el contrario, había tenido la más rara de las consecuencias: lo daban por muerto; en una revista abierta al azar, el jovenzuelo —quién sabe por qué peregrinos cálculos— había consignado en forma escueta la noticia de su muerte, y prometía ocuparse de su obra en la entrega siguiente de la revista. Aquello le produjo en el primer momento una indignación, un furor tan desmesurados e incomprensibles en relación con el hecho que, al advertirlo, su reacción fue burlarse de sí mismo, decidirse a pasar por alto el incidente. Pero a la hora tomó una lapicera y papel, y se sentó a escribir una carta circunspecta, de estilo casi comercial, destinada a corregir aquel error. Y no respiró con tranquilidad hasta que, dos semanas después, leyó impreso en el nuevo número de la revista el desmentido de su muerte. Porque en esos meses había llegado a concebir una teología rudimentaria y feroz, a la que ajustaba todos sus actos. Y le interesaba no estar muerto, que no lo tuvieran por muerto.
Sin embargo, esta actitud de algún modo hubiera podido considerarse como contradicha por la tolerancia que, en un orden, demostraba hacia el perro. Para que no se escapase y volviera a perderse, lo mantenía durante su ausencia encerrado en el taller; una de las primeras tardes, al abrir la puerta y descubrir que el animal había destrozado un cuadro que siempre se había resistido a vender, sintió que algo se sublevaba en su interior, y estuvo a punto de castigarlo; pero se apaciguó en seguida, y aquellas destrucciones, repetidas después, llegaron a causarle una íntima complacencia. Pegarle fue cosa que, no obstante, le resultó inevitable, pues por las noches, ávido de estar junto a su amo, el perro ladraba y aullaba lastimosamente, entonces lo golpeaba en forma casi mecánica, arrancándole breves gemidos, en una costumbre de cólera imprescindible para asegurarse el silencio propicio al sueño.
También en el banco la situación se había transformado, sutil y totalmente, en lo que a él concernía. Antes, deseando con sinceridad tener amigos entre sus compañeros, había procedido de acuerdo con la simpatía que cada cual le despertaba, o sea que con algunos de ellos apenas si hablaba, con otros no se saludaba ya; ahora había terminado por tratarse con todos, pero de un modo tal que esas frases y sonrisas que dispensaba con sospechosa facilidad eran entre él y los demás una barrera que tornaba imposibles las relaciones profundas, que incluso, sin que nadie lo advirtiera, lo habían distanciado de sus viejos amigos: el comentario unánime de su sección era cuánto había cambiado, en qué excelente persona se había convertido.
Había influido, por supuesto, la noticia —que no tardó en llegar— de su renuncia a la pintura, y si antes había hacia él un respeto no exento de secreta aversión, ahora le manifestaban abierta cordialidad por el hecho de que hubiese abandonado esa tontería: tales fueron precisamente las palabras que usó el bajo, calvo y apoplético subjefe cuando al fin no pudo menos que acercarse a su escritorio y felicitarlo, mientras él asentía con amabilidad, sin dejar de anotar cifras en la máquina de calcular, pensado, con súbito frío interior, en lo horrible que sonaba en ese instante la frase vulgar tantas veces oída antaño con indiferencia.
Lo invitaban los compañeros a sus casas a comer, y asistía, afable, dócil, con sus mejores trajes, la diestra siempre dispuesta a dejarse estrechar. Se hablaba mucho en estas comidas, como si la recuperación de la oveja extraviada hubiese estimulado de manera definitiva el chismorreo sobre la oficina y la vida íntima de los otros, pero si al término de ellas se hubiera interrogado a los participantes, se hubiese descubierto que ninguno había advertido el delicado silencio en que se mantenía por lo regular el neófito: solo él sabía cuánto le costaban aquellas sesiones de complicidad.
El proceso tuvo su culminación con una comida celebrada en un restaurante, a la cual no faltó ni siquiera el gerente. No lo comprendió al principio, cuando con sorpresa tuvo que sentarse a la cabecera de la mesa, junto a los principales, pero a medida que transcurría la comida, y observaba que todos se dirigían a él de una u otra forma, sonriéndole, hablándole, arrojándole amigablemente —al final, cuando el alcohol nublaba la sangre— bolitas de migas de pan, debió reconocer que estaba siendo objeto de una suerte de homenaje. El ambiguo y a la vez claro discurso del gerente lo confirmó. Este —hombre inteligente, joven, de rasgos duros y ojos crueles— se puso de pie y, con el rostro brillante de sudor bajo la luz rosácea, mirándolo primero a él y luego a los demás, se refirió con frases ampulosas al motivo de regocijo que constituía el hecho de que todos, sin excepción, se hallasen en aquel ágape, y después vino a expresar una teoría —en apariencia vinculada con su afirmación sobre la capacidad de los asistentes para sacrificar sus vidas en nombre del banco, pero en verdad de modo abrupto y arbitrario— según la cual el arte y los artistas representaban un perjuicio incalculable para la humanidad, pues la confundían con sus fantasías inútiles, y le impedían cumplir su única misión, consistente en conquistar y explotar la realidad concreta. Aplausos y gritos coronaron sus últimas palabras, al mismo tiempo que se alzaban voces pidiendo que hablara el homenajeado. Al cabo se paró, y con aire tímido, dijo:
—Estoy completamente de acuerdo. ¿Qué podría agregar? ¿No soy yo mismo un testimonio?
Esa noche no pensó en dormir: había ido demasiado lejos. Andaba de una pieza a otra, asqueado, vencido; el perro lo seguía con aire patético. Así llegó el instante en que iba a entregarse, pero entonces el animal, viéndolo manipular ese objeto negro se echó a ladrar hacia él con curiosa vehemencia. Le hizo un gesto de amenaza, le arrojó un cepillo, un cenicero, pero no cejaba en sus ladridos, como si hubiera allí otro ser, invisible. Tuvo que arrastrarlo hasta el taller y encerrarlo: en vano, porque empezaron los aullidos, penetrantes, intolerables. Le pegó, y solo obtuvo más ladridos, más aullidos; parecía que la condición para poder darse muerte consistía en matar al perro antes. Hasta que los aullidos provocaron la alarma de algunos vecinos, que llamaron a la puerta, y debió esconder el arma y soltar el animal. Cuando la quietud volvió, aquel vertiginoso deseo se le había pasado. En cambio comprendió por qué no se había suicidado el primer día, por qué no debía suicidarse nunca: de hacerlo, se entregaría a ese poder maligno. Y lo que él quería era vengarse. Esta idea infundió agradecimiento a la suave presión de la palma que acarició al perro antes de acostarse.
A la mañana siguiente, en el banco, fue llamado a la geren cia. Aconteció lo previsible. El gerente, satisfecho bajo la luz del hermoso día otoñal, repantigado en su sillón, lo invitó a sentarse, a fumar, y le anunció que estaba decidido a reparar una evidente injusticia, que perjudicaba tanto la causa del banco como la suya, y que lo cambiaría de puesto para ascenderlo. Hacía tiempo que no lo incomodaban en el rincón en que se hallaba arrumbado, pero supo defenderse. Expresó que pronto se jubilaría, y que un nuevo puesto por un lapso tan breve, aparte de perturbarlo, haría disminuir su rendimiento. El gerente no pudo reprimir una expresión de desagrado. Arguyeron, y él fue humilde y persuasivo hasta que el desagrado se trocó en comprensión. Para terminar, refiriéndose a que se hacía cargo del vasto y cálido significado que tenía la propuesta que por desdicha debía rechazar, dijo:
—De otro modo, señor, ¿estaría yo loco?
Y cuando regresaba a su escritorio pensó que, en efecto, no estaba loco. No se había librado de las mentiras del arte, del amor, para adormecerse con el alcohol barato del dinero o de una irrisoria jerarquía. Solo para las sumas y las restas había sido traído a la Tierra, y nada ni nadie lo arrancaría de esa verdad que había descubierto. Porque sabía que el ruido de la máquina de calcular, cuya manija empezó a hacer girar apaciblemente minutos después, ese ruidito para los otros empleados tan familiar e insignificante que ni siquiera lo escuchaban, contra los tímpanos del poder oscuro sonaba al mismo tiempo con sonido muy diverso, mano que tiraba de una máscara, incallable protesta de uno por toda la humanidad burlada.
Pues, por cierto, le había resultado penoso desembarazarse de la mujercita con quien se había querido a lo largo de años. Había aceptado como un golpe su decisión de no pintar más: estupefacta lo había mirado durante interminables segundos con sus ojos castaños, inermes, de gracia lindante con la tontería. La aparición del perro, el lugar que le vio ocupar, el tiempo, el afecto que le arrancaba, fueron otras causas de inquietud. Se sentía en peligro, y no se equivocaba. Terminó por ponerse nerviosa, hablaba más de lo común, y después se atascaba, se volvía caprichosa, fea, a veces gritaba, ella que tan discreta había sido siempre en el pasado. ¿Cómo permanecer impasible? Salían a caminar, y él apenas musitaba una o dos frases, dejó de invitarla a su casa, y sabía que cuando fijaba los ojos en ella la bañaba con el resplandor grisáceo de los desolados mundos de los que regresaba. Tampoco desconocía la hondura de aquel amor, de las espaciadas cópulas, las comidas eventuales, aunque hubiese participado en todo ello como distraído, mezclándolo todo en su retina con los persistentes colores de la tela en la que estuviese trabajando, con imágenes de formas que no se dispersaban ni siquiera cuando sentía entre los brazos la dulce crispación de ella. Postergó durante semanas la ruptura. Cuando le habló de su decisión, en medio de la pelada frialdad nocturna de la calle, ella se resistió trágicamente a creerlo; con una sonrisa de ajusticiada en la cara blanca, se despidió hasta el día siguiente. Volvió: argumentaba, suplicaba, ofrecía, amenazaba, con la fierecilla débil que nace de la desesperanza; la recibía en el zaguán, se mantenía
en la decisión inicial, muro tras el cual su alma invocaba a la fatiga para que concluyese con la tortura. Un detalle impensado obró como remate. Se había taponado los oídos para no oír ningún ruido, y ella entró de improviso a la casa, se largó a hablar. Ignoraba lo que decía, pero comenzó a menear la cabeza, lenta e ininterrumpidamente, de derecha a izquierda, negando. De pronto vio que se detenía, con la boca entreabierta, los ojos desencajados, como si hubiese descubierto en él una transfiguración indecible, se tomaba la cabeza con ambas manos, permaneció así paralizada, luego daba media vuelta, se echaba a andar, y huía, huía. Él continuaba moviendo la cabeza, negando.
Más tarde sacó el perro a la calle, y pensaba.
Había terminado con todo. A los que formaban su familia,la vieja madre, las hermanas, los sobrinos, los había ahuyentado con facilidad, comunicándoles que deseaba que no fuesen a verlo, que no se sorprendieran si desaparecía, pues era posible que emprendiera un viaje, que lo consideraran en realidad ya de viaje. Le obedecieron sin demasiada extrañeza: la familia sabía a qué atenerse respecto a aquel vástago. Había terminado.
Sin embargo, esa noche, antes de encerrar al perro para dormir, se puso de rodillas a su lado; al sentir en las manos, en la cara, la lengua caliente y piadosa, no pudo contenerse y se abrazó al animal, fuertemente. Pero no lloraba.
Pues quería vivir así, en ese oscurecimiento, sentado sin remisión en esa silla de fuego que era su vida amputada y sola.
Y desde entonces, autómata que marchaba de la casa al banco para hacer girar la manijita, y del banco a la casa para pasarse las horas quieto en un rincón del patio, viendo nacer y morir los crepúsculos, sin verlos ya, estremecido a veces por sonrisas en las que la idiotez ponía su matiz, oyendo voces de niños que se elevaban en coro, sacando al perro a la calle, pegándole, arrepintiéndose, pero inmóvil, como un mártir, yerta y rígida el alma, concentrada su existencia íntegra en la ejecución del movimiento único de hacer girar la manija de la máquina de calcular, subyugado todo a ese brazo y ese propósito, pasó los días y los días, persuadido de haber alcanzado por fin la cima en la que había fijado sus ofendidos ojos.
Pero, aunque suponía incluso haber logrado la perfección de que nadie notase en él nada raro, si por la cuadra de su casa se hubiese dado vuelta súbitamente, sin duda hubiese visto aalguien que, señalándolo, le hacía a otro, con el índice extendido junto a la sien, ese gesto circular cuyo significado no se ignora.
Y a su madre no había conseguido engañarla. El miércoles de una semana atroz, que se arrastraba desde el comienzo cubierta por una incesante mortaja de lluvias, al volver, la distinguió desde lejos, a treinta metros de su puerta, bajo un árbol. Pasó como si no hubiera nadie, y ella se quedó tan quieta, silenciosa, como si no se hallase allí. Aún llovía a la mañana siguiente, cuando volvió a en- contrarla, ahora frente a la puerta, el arrugado rostro mojado por la lluvia o las lágrimas, testimonio que su mirada no pudo eludir, aunque la ignoró otra vez, siguió su camino a paso rápido primero, forzadamente lento después. Pero ocho horas más tarde la halló refugiada en su puerta, y tuvo que oírle decir:
—Qué estás haciendo…
Parecía, por el sonido de la exánime voz, que a la distancia, en aquellos meses, cada una de las ideas de él, cada uno de sus actos, hubiera sido sentido por ella en el alma, en la carne casi.
La miró, le dijo en tono apacible:
—Considéreme como si estuviese muerto.
La voz dijo:
—Qué has hecho…
Entró sin responder. Pero fue hasta la ventana, y la vio marcharse, arrastrando los pies, despacito, bajo la lluvia. Entonces se sintió como si con su frase se hubiera dado de verdad muerte. La soledad se extendía en círculo en torno a él, ventosa de mil bocas que tiraban desde todos los puntos para chuparlo o destrozarlo.
La pugna lo exaltó, pisaba la cumbre, la vista fija en el agua que caía del cielo negro, estremecido por la remota agitación de la serpiente del terror visceral. El perro ladraba en su encierro desde que lo había oído entrar. Lo advirtió de pronto, y fue hasta el taller: empezó a pegarle, con el puño, lo hundía en el cuerpo de la víctima, lo retiraba coronado por un aullido de dolor, lo hundía, ciego, como si se estuviera flagelando a sí mismo. Cesó por fin, permaneció sentado, la cara tomada entre las manos.Se levantó, marchó a preparar la carne para el animal, se la llevó en un plato. Se calmaba, recuperaba su extraño equilibrio.
Se le ocurrió decirse que aquella carne era su corazón, y que por último había logrado que su corazón no sirviera más que para comida de un perro.
Entonces, súbitamente, entendió.
Se lanzó a perseguir al perro.
Lo corrió como un poseso, por las habitaciones, por el patio. El animal creyó al principio que se trataba de un juego, y se volvió, fingiendo luchar; el golpe recibido lo obligó a que reiniciara la fuga. Llegaron a la calle desolada, y la persecución prosiguió. Corrían, corrían, una cuadra, dos, traspasados ambos por la lluvia. Él emitía ya sonidos inarticulados, feroces, azuzando o amenazando a su presa, singular canto de verdugo que hacía que pareciera que se trataba de una bestia que perseguía a un ser humano. Corrían. Pero al llegar a una esquina, el animal dobló, se perdió de vista por unos instantes. Entonces oyó un chirrido de frenos, un aullido del perro, y luego vio pasar un coche que recuperaba su velocidad y desaparecía.
Tendido en medio de la calle había quedado el animal.
Se acercó, se agachó: estirado, panza arriba, las patas delanteras rotas, extendidas formando una cruz con el cuerpo, la cabeza inclinada a un costado, sangrante, la boca abierta en una sonrisa trágica, tenía aspecto de estar vivo, de mirarlo con sus ojos dulces, insondablemente buenos. Pero estaba muerto.
Lo tomó entre los brazos, y emprendió el regreso hacia la casa, sabiendo quién era aquel a quien él otra vez había matado. Y esa noche lloró por fin, lloró mucho, por sí, por la humanidad entera.
Al parecer a partir de entonces inició una nueva vida, muy distinta de la anterior, una vida en la que no necesitó del arte, de ninguna expresión, una vida de la que no se puede narrar nada, silenciosa, pero de un silencio que no era clausura sino comunión, transida por la luz, cuerpo, alma, bañados hasta los confines por el sentimiento de que vela sobre el mundo un amor para ocultarse del cual es inútil todo lo que un hombre urda, inútil la cólera y la astucia, inútil la soberbia y la obstinación, inútiles las ponzoñas, las fuerzas asesinas, ante esa ternura infatigable, infinita, inútil, inútil todo.
Fuente: Eterna Cadencia
Por H. A. Murena