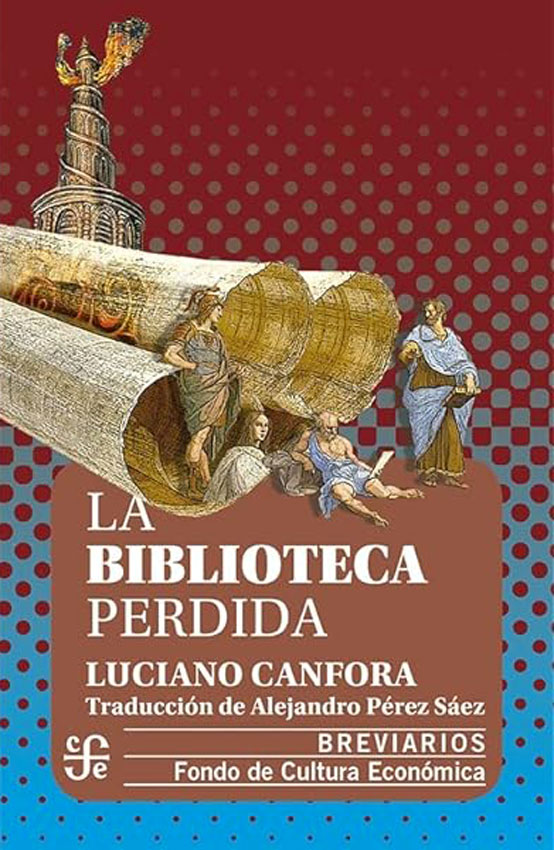Para una raza particular de lectores, la que rinde pleitesía a las magias materiales de ese objeto hipnótico e irremplazable que es el libro físico, las bibliotecas suelen deparar una fascinación difícil de desenmarañar (al igual que, huelga decirlo, todo laberinto). Espacio que promete un más allá definitivo del saber, su acceso y consumo cabal impregnan al imaginario lector con una promesa cuasi divina: conocerlo todo. Una nota llana, sin embargo, para tirar por tierra estas fantasías: nadie que se precie de tener una biblioteca verdaderamente voluminosa ha leído la totalidad de los ejemplares que reposan en los anaqueles.
Si para los iniciados o meros adictos a los sortilegios del libro una biblioteca envalentona una pasión difícil de disimular, la fantasía de una majestuosa biblioteca perdida decanta, sencillamente, como la más exquisita de las mieses. Consultando fuentes varias, de la Antigüedad al siglo XXI, el historiador y filólogo italiano Luciano Canfora (Bari, 1942) esboza en breves capítulos La biblioteca perdida, una recapitulación en torno a uno de los tesoros helenísticos de mayor encanto y misterio: la celebérrima biblioteca de Alejandría. Y, en cierta medida, se obstina frente a un equívoco famoso –un equivoco replicado por eruditos, divulgadores, autores y lectores–: el incendio que, supuestamente, acabó con la bendita biblioteca.
De cualquier forma, unas cuantas certezas pueden sostenerse sin reserva alguna. Se sabe, por caso, de la magnitud del palacio real que Alejandro ideó y construyó y que los faraones posteriores ampliaron; que, en su interior, existió una suerte de biblioteca que contenía, en principio, una colección de libros (de rollos de papiro) llamados por Aristeas (el autor judío helenizado del siglo III A. C.) “libros del Rey”. A su vez, se sabe también que, debido a la rivalidad con la biblioteca de Pérgamo, las falsificaciones proliferaron con éxito: por espurio que fuera, una biblioteca no podía arriesgarse a carecer de un volumen que la otra ostentara. Del mismo modo, lo cierto –asegura Canfora– es que una significativa porción de desaciertos –desde exégesis e interpretaciones a estudios y búsquedas arqueológicos– se explican por una confusión etimológica: el término “βιβλιοθήκη” comprende menos la significación moderna que la de “estante”, por lo que cabría la sensata hipótesis de que no existiera tal cosa como una majestuosa sala independiente sino, antes bien, una suerte de pared con anaqueles empotrados.
Respecto del (tan literario) incendio final, Canfora sostiene que las llamas verdaderamente atestiguadas fueron las que inició Cesar en el puerto al ser asediado por Ptolomeo XIV en el 48 A. C. Al parecer, un depósito próximo, que albergaba libros intrascendentes, fue, en efecto, víctima del incendio. La destrucción definitiva de la “biblioteca”, llega, por cierto, de la mano del califa Omar el Grande: “Si su contenido [el de los libros] es acorde con el libro de Alá”, –le escribe por carta el líder a Juan Filópono– “podemos prescindir de ellos, pues en tal caso el libro de Alá nos basta. Si por el contrario contienen algo que difiera del libro de Alá, no hay necesidad alguna de conservarlos: procede a destruirlos”.
La prosa de Canfora –que se dedica tanto a narrar como a revertir hipótesis– satura con nombres propios, genealogías y topónimos que, si bien hacen buenas migas con la colección Breviarios a la que pertenece, repele, curiosamente, al neófito embelesado por el libro físico pero distante de todo conocimiento específico al mundo helenístico. Más allá de esto, La biblioteca perdida –con o sin intenciones– mantiene abierta la especulación imaginativa por excelencia. Al permanecer en gran media obturado el saber inapelable, tanto los especialistas como los novatos mantienen en vilo el deseo por la revelación última y definitiva. Y encuentran, así, la excusa necesaria para seguir justificando una existencia que asume que, por laberíntica que sea, la biblioteca –como el universo– esconde un orden secreto, siempre por descifrar.
Fuente: El diletante
Por Tomás Villegas