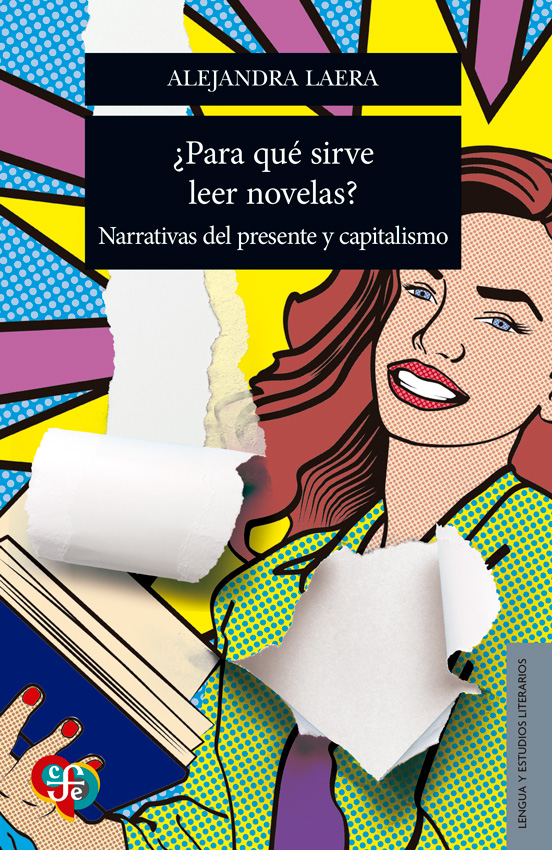Por qué, al parecer, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin de la novela como género? Si nuestra hipótesis es correcta, el predominio de la novela -es decir, de la narrativa y el relato- sería el talón de Aquiles del capitalismo. Parafraseando ideas de Ricardo Piglia en los años 70, el capitalismo es el gran novelista del mundo. Porque hay que fabricar ficción, mentir para ganar plata. Y porque sobre la ficción que monta el dinero, se asientan el crimen, la explotación, la traición y la estafa, algunos de los grandes temas novelescos. Novela y sistema capitalista hacen causa común para el cumplimiento del cometido.
Para el crítico John Beverley, catedrático en la Universidad de Pittsburgh, el clásico picaresco El lazarillo de Tormes (1554) es la primera novela moderna. Su aparición coincide con la «acumulación originaria», ese momento fundacional del capitalismo en el que se produce la primera concentración de capital. Cuando medio siglo después aparezca Don Quijote, el proceso ya está iniciado. Si econocmía y novela moderna tienen un origen común, entre otras cosas, eso es así porque la novela propaga relatos del capital, demostrando hasta qué punto aventura, épica individual y narrativas de ascenso y acumulación están anudadas en el interior del mercado. Pero no solo eso. La primera novela moderna es también, en sí, una mercancía.
Muchas años después, en otro lugar -con gráficos, mapas, árboles-, el teórico italiano Franco Moretti examina los modos en que la «forma novela» se ha ido moviendo como una mancha a los largo de los siglos. Así hasta poblar todos los rincones del mapa. Estudiar los modos en que la novela se desplaza por la geografía es un modo de vislumbrar la historia del capital.
El sistema y sus peripecias
En su ensayo literario ¿Para qué sirve leer novelas? Narrativas del presente y capitalismo (2024), Alejandra Laera vuelve sobre el camino de sus Ficciones del dinero: Argentina, 1890-2001 (2014), para analizar las formas de aparición de lo económico en un conjunto de novelas del siglo XX. ¿De qué modo las figuraciones del dinero contable, el trabajo escrito y el tiempo imaginado aparecen -explícita o implícitamente- en la literatura argentina contemporánea? Una hipótesis podría ser que las ficciones distópicas, las vidas precarias o las crónicas de lo residual serían formas que la novela encuentra para desandar la historia de su camino en común con el capitalismo.
El nuevo ensayo de Laera se divide en tres secciones, cada una en torno a un concepto organizador. Relatos de vida e historia del país se entrecruzan en Historia del dinero, de Alan Pauls; Los diarios de Emilio Renzi, de Ricardo Piglia, y Diario del dinero, de Rosario Bléfari. Formas de vida por fuera del capitalismo, pregnadas de la «imaginación anarco que despliegan», aparecen en obras como Modesta dinamita de Víctor Goldgel y Derroche de María Sonia Cristoff.
El escritor comido, de Sergio Bizzio, y El desperdicio de Matilde Sánchez aparecen en la segunda secci{on del libro. También novelas como El trabajo, de Aníbal Jarkowski, o El artista más grande del mundo, de Juan José Becerra. En ellas el trabajo aparece como concepto rector.
El tiempo, que aparecía en los anteriores capítulos, le pone nombre a una tercera sección en la que leemos la forma en que Cataratas, de Hernán Vanoli o Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara, aparecen como lugares de inscripción de otras imaginaciones temporales. Quiebres del tiempo y prácticas «ecoafectivas» se contraponen -como lo diría esta última autora- a las «prácticas del ecocidio» que perpetra el capital extractivista contemporáneo.
Entre las novelas que Laera toma, aparecen los conceptos que la crítica va componiendo. «Relatos calendarizados» llama a aquellos en los que se lleva un registro preciso del tiempo. Las «novelas de la imaginación ecoafectiva» -como las de Cámara- están en el reverso de «las novelas de imaginación de mercado» -escritas por «escritores celebrities», que sobrepasan el campo de la práctica literaria-.
La «imaginación» en un concepto fuerte en la obra crítica de Laera, este se emparenta con L’imaginarie, de Sartre (1940). Pero hay además una fuerte raigambre ludmeriana en la forma en que construye sus conceptos. Como si «imaginación transtemporal», «imaginarios del dinero», del «deperdicio» e «imaginación ecoafectiva» fueran ramificaciones del árbol genealógivo de la «imaginación pública» o «la fábrica de realidad» pergeñados por la crítica y teórica Josefina Ludmer en Aquí América Latina, aquel libro clave para leer los relatos de los años 2000.
Los lectores podrán preguntarse, a partir del título, si es válido argumentar una defensa extraliteraria de la literatura, si eso no significa conceder demasiado y reducirlo todo a la exégesis simbólica, buscando en los relatos notas al pie de lo real. Pero vida y trabajo, en tiempos del individuo proyecto, están pasando a estar más unidos que nunca. Al parecer, el capitalismo habría tomado de aquel ideario de las vanguardias históricas -de unir arte y vida- un modelo para la organización de todo lo viviente. Y una plataforma para la precarización del empleo. La literatura estaría denunciando exactamente esto. Pero no solo.
De vidas de artistas y de personajes de novela, puede que el capitalismo también esté tomando sus modelos. De allí que la frase -de Mark Fisher, de Fredric Jameson, de Slavoj Žižek- sorprenda tanto: «Es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo». Si eso es así, quizá se deba a que la imaginación ha sido loteada. En un apretado anudamiento, entre pericias del yo y apologías del riesgo y la aventura, épicas del individuo y narrativas del ascenso y la acumulación. Y por el imperialismo de la novela como género. Si el Estado narra, si las religiones narran si los partidos políticos y las tecnologías narran, entonces… ¿cuál sería la especificidad de la literatura? ¿No habría que quitarle un poco de narración al mundo? La novela no puede imaginar el fin del capitalismo. Porque eso sería quizá como pedirle a la novela que imagine su propio fin.
Fuente: Revista Ñ
Por Juan José Mendoza (crítico destacado, docente universitario e investigador del Conicet. Entre sus libros se cuentan: Internet: el último continente y Los Archivos: papeles para la nación.