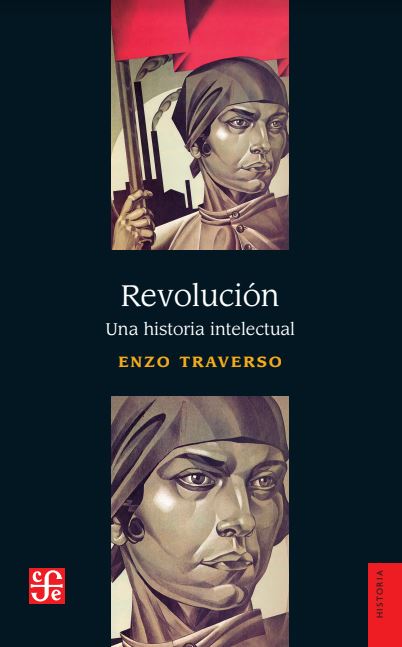El historiador italiano Enzo Traverso (Piamonte, 1957), radicado desde hace algunos años en Estados Unidos, donde enseña en la Universidad de Cornell, se propone afrontar en el monumental Revolución. Una historia intelectual, cuestiones problemáticas que van desde la propia definición de revolución hasta su historización moderna.
No es la primera vez que Traverso, uno de los más reconocidos historiadores de la actualidad, aborda el estatuto político y cultural de las revoluciones. Contraponiéndose a la tesis del francés François Furet, sobre todo en el influyente El pasado de una ilusión (1995), para quien la revolución se transformó en el siglo XX en un contramito de raíz comunista basado en la violencia radical, el intelectual italiano había ya planteado en La historia como campo de batalla (2012) la necesidad de que los historiadores de la modernidad tuvieran en cuenta la potencia constructiva de las revoluciones y la voz de los vencidos.
Ahora bien, el nuevo trabajo del intelectual italiano no propone una historia clásica de las revoluciones: es en realidad un ensayo según la perspectiva de la historia global, que intenta descentralizar la narración eurocéntrica para comprender y cotejar los fenómenos históricos en clave planetaria. Por eso el análisis, que va desde 1789 hasta la caída del Muro de Berlín en 1989, presta atención a una vasta serie de sediciones en distintos horizontes geográficos: la revolución madre de Francia (1789), la revolución antiesclavista de Haití (1791-1804), la revolución de Julio, también en Francia (1830), la “primavera de los pueblos” (1848), la Comuna de París (1870), los alzamientos de México (1910-1917), la Revolución rusa (1917), la de China (1946), la Revolución cubana (1959) y la empresa panrevolucionaria del Che Guevara. Traverso, en función de claves de lectura contundentes, desmonta la hipótesis historiográfica que pretende que haya existido, por ejemplo, una revolución fascista, según el mito que construyó el mismo Mussolini.
El libro se abre con un capítulo que intenta poner orden en las distintas interpretaciones de la acción revolucionaria. Y ofrece, por lo pronto, su propia definición: la revolución ha de entenderse como “una interrupción repentina –y casi siempre violenta– del continuum histórico, como una ruptura del orden social y político”: la violencia que acarrea no es la identidad misma del acto revolucionario, sino el instrumento de su impulso destituyente.
Traverso repasa entonces las distintas teorizaciones que atravesaron el discurso de Marx: desde su visión teleológica en los escritos juveniles (la revolución como un anillo natural en la cadena determinista de la historia) hasta la nueva definición después de la proclamación de la Comuna de París en 1870 (la revolución como resultado de una acción colectiva, pasional, transformadora, utópica, altruista y necesariamente violenta). A esos textos fundacionales se suma el comentario de varios libros clásicos acerca de la naturaleza de la revolución. Por un lado, la historia de la Revolución rusa (1930-1932) de León Trotski, a la que Traverso le reconoce una fuerza narrativa extraordinaria, solo comparable a la que Jules Michelet había alcanzado con su célebre Historia de la Revolución Francesa, escrita en medio de los tumultos de 1848. Por otro, la investigación señera de Walter Benjamin, París, capital del siglo XIX. De Benjamin, el ensayo extrae una de sus tesis historiográficas: el concepto de revolución debe ser asociado a las imágenes que sirvieron de soporte y de interpretación a su persistencia, y a las memorias en las que sobrevive el dictado de la esperanza.
Un estudio de la revolución, por lo tanto, debe investigar, según Traverso, no solo hechos históricos, teorías y debates ideológicos, sino también símbolos, mitos y representaciones iconográficas. Así, el volumen dedica un capítulo entero a la era de las redes ferroviarias, a partir de la frase de Marx en Las luchas de clases en Francia, según la cual “las revoluciones son la locomotora de la historia”. La difusión capilar del tren significó una alianza entre modernidad y movilidad y, ante todo, una nueva dimensión del tiempo y del espacio. Pero el nuevo mito del tren, como demuestra Traverso, no solo se concretiza en acciones estratégicas: se traduce también en una fuerte propaganda (son relevantes las imágenes soviéticas que acompañan el texto) en las que el tren simboliza la fuerza propulsora del espíritu revolucionario: un destino ya signado, un recorrido sin fronteras, una tecnología y un progreso al servicio de la “causa”.
El recurso a las imágenes enriquece enormemente la investigación. Sorprende, sin embargo, que no se tenga en cuenta la producción literaria (baste pensar en las obras de Stendhal, Balzac, Victor Hugo y Flaubert) que puso a la revolución el centro de sus tramas. Para Traverso, evidentemente, la ideología ilustrada funcionó mayormente como modelo pedagógico y lugar de la memoria.
Paralelamente al estudio de los símbolos, el libro se detiene en la percepción de los cuerpos: desde la versión reaccionaria que animaliza a los revolucionarios (tachados de simios o bestias) opuesta a la celebración de las masas que resisten en las barricadas, hasta la sacralización del cuerpo momificado de Lenin en Moscú. Aun si el libro no lo menciona, aparece claro con ese ejemplo qué peso han tenido, por ejemplo, las fotos del cuerpo del Che Guevara en América Latina.
“Las revoluciones han cambiado la faz de la historia, pero rara vez crearon reinos de la memoria compartidos a escala global”, subraya Traverso, para concluir: “Su legado universal es, antes que nada, un concepto”. La revolución ha sido interpretada como ruptura, ya sea en la versión celebratoria de innovación y promesa (los murales del mexicano Diego Rivera son paradigmáticos en ese sentido), ya en su aspecto denigratorio, que la representa como caos o barbarie. El libro de Traverso, siguiendo esa línea, revisa las teorías de Lenin, pero también numerosas lecturas contrarrevolucionarias, como las de Edmund Burke, Joseph De Maistre o el español Juan Donoso Cortés. Pero, al final, más que insistir en sus múltiples acepciones, el libro vuelve siempre a las imágenes como repositorio y memoria permanente del sueño o del trauma.
El volumen aborda también las distintas formas que adquirió la figura del intelectual revolucionario (“aquel que no solo produjo y defendió teorías nuevas, críticas o subversivas, sino que eligió una conducta de vida y un compromiso político que apuntaron a ponerlas en práctica”) en distintas geografías: desde la posición marginal y bohemia hasta el papel de intelectual orgánico, según los términos de Gramsci. Hay además una breve incursión en el caso de las intelectuales mujeres.
Para terminar, Traverso expone muchas de las cuestiones implícitas en la historización del comunismo. Para el italiano, la revolución comunista extiende sus fuentes hasta las revoluciones transatlánticas de Estados Unidos y Haití –antes que a la revolución francesa solamente–, en la medida en que fueron un verdadero laboratorio político de ideas y acciones. Los ideales de 1848 estuvieron presentes en el horizonte de los rusos, pero numerosos estallidos sociales en el siglo XIX fueron la premisa necesaria para la revolución de octubre. Al juicio antitético de ese acontecimiento histórico (es decir, su visión demonizadora y su visión mitográfica), Traverso opone la necesidad de una tercera lectura objetiva que ilumine las contradicciones y tensiones entre violencia totalitaria y democracia participativa, exterminio de masas e imaginación utópica.
Revolución desmenuza un amplio espectro de cuestiones a partir de las cuales construir el concepto y la historia de su tema. “Construir”, en el sentido que Benjamin le dio a esta palabra, y no reconstruir. En otras palabras: disponer una serie inmensa de materiales y objetos para captar algunos de los sentidos primarios de un fenómeno, y no aspirar inútilmente a la imposible reposición de museo de un pasado que sigue vivo.
Fuente: La Nación
Por Alejandro Patat