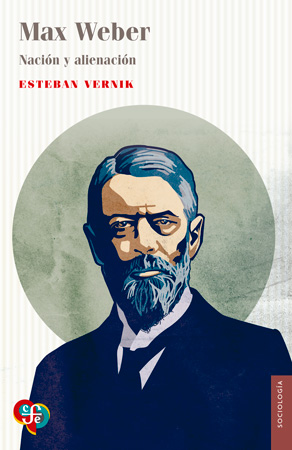El libro Max Weber. Nación y alienación de Esteban Vernik no es solamente una biografía intelectual de Max Weber, sino también un vasto panorama del contexto intelectual, político, social y económico de Alemania en el cambio de siglo visto desde el prisma weberiano. Por eso, a lo largo de la lectura nos acompañan Otto von Bismarck, el káiser Guillermo II, Gustav von Schmoller, Karl Knies, Georg Simmel, Werner Sombart, William Edward Burghardt Du Bois, Émile Durkheim, Friedrich Naumann, Ferdinand Tönnies, Lujo Brentano, Karl Jaspers, Karl Löwith y György Lukács, entre otros. Marianne Weber merece una mención especial, ya que destaca no sólo por un criterio cuantitativo, puesto que es el nombre más mencionado después de Max, sino también por la calidad de sus apariciones: Vernik le otorga un papel relevante en el desarrollo intelectual de su esposo.
A pesar de la profusión de nombres y acontecimientos políticos y socioeconómicos, el libro no pierde la brújula y mantiene su objetivo hasta el final. Según se puede leer en la presentación, el objetivo de este estudio sobre Weber consiste en pesquisar “un conjunto de efectos recíprocos entre su teoría sociológica y sus intervenciones prácticas en el campo político e intelectual” (2024, p. 15). El objetivo particular del libro es proveer un recorrido cronológico del pensamiento weberiano a partir de dos conceptos claves, que se anticipan fácilmente desde el título: nación y alienación.
El sociólogo estadounidense Talcott Parsons asume el papel del antagonista. Contra él, mejor dicho: contra su interpretación de Weber, se dirige el libro de Vernik. Según el autor, a él se debe la imagen que sigue predominando de Weber en la academia “como un ‘correcto sociólogo liberal’, contrario a Karl Marx” (2024, p. 17) y con una orientación sospechosamente similar a la del estructural-funcionalismo. Vernik reconoce no estar solo en esta cruzada contra el sociólogo estadounidense: se considera heredero de una tradición de lectura en la que se encuentran José Aricó, Bolívar Echeverría, Michael Löwy (2024, p. 18), Karl Löwith, Siegfried Landshut, Albert Salomon, Wilhelm Hennis (2024, p. 127), Wolfgang Mommsen y Juan Carlos Portantiero (2024, p. 273).
Ni la búsqueda por ofrecer un análisis que combine los escritos sociológicos y los políticos, ni la apuesta por ordenar la obra weberiana a partir de las claves de la nación y la alienación, son novedades en la trayectoria intelectual de Vernik. Antes bien, en El otro Weber. Filosofías de la vida, publicado en el año 1996 por la editorial Colihue, Vernik se interesa por el último Weber, a quien reconoce próximo a la filosofía de la vida. Se lo describe como un Weber existencialista, preocupado por la racionalización extrema del mundo y, podríamos
agregar, por la alienación del individuo en el capitalismo. En ese libro, Vernik identifica en el último Weber dos formas de escapar de la “jaula de la racionalización” (1996, p. 11): Eros y Thanatos, la erótica y la muerte. La continuidad con el libro que reseñamos se percibe también en el terreno metodológico, en la opción de entrelazar vida y obra. En palabras del autor: por “entender la vida desde la obra” (1996, p. 10).
Encontramos otro conjunto de publicaciones del mismo autor dedicadas a la cuestión de la nación en Max Weber (2004, 2016, 2018). Allí encontramos temas que vuelven a aparecer en el libro que reseñamos. En particular, nos gustaría destacar la idea de que “el estatus epistemológico y político de la nación ha sido una inquietud neurálgica que recorre el pensamiento de Max Weber” (2016, p. 17). Vernik encuentra un concepto esencialista y darwinista de nación en los escritos políticos y un concepto invencionista y anti darwinista en los escritos sociológicos. Además de preguntarse, sin albergar muchas esperanzas, si es posible ser darwinista y antidarwinista en la misma trayectoria intelectual, Vernik concluye que, entre 1893 y 1897 y entre 1915 y 1918, Weber estuvo a favor del darwinismo, mientras que entre 1909 y 1913 se opuso. En estos textos también aparece la influencia de W. E. B. Du Bois, primer académico estadounidense de origen africano, en el pasaje de Weber hacia la concepción culturalista de nación (Vernik, 2018), así como la afinidad que esta concepción de “un alemán que no lo cita y que probablemente no lo haya leído” tiene con la clásica apuesta de Ernest Renan (Vernik, 2004, p. 14).
Es momento ya de concentrarnos en el libro que reseñamos. La diferencia más notable con el resto de la producción del autor es que, en esta ocasión, ofrece un recorrido completo por la biografía intelectual de Weber, desde su tesis doctoral hasta sus últimos escritos. Por
este motivo, aparecen por primera vez reunidos en un mismo volumen los dos elementos que más le interesan a Vernik de la obra de Weber: sus reflexiones sobre la nación y sobre la alienación. Veamos qué estructura adopta esto en el interior del libro.
La obra se compone de una introducción, siete capítulos, unas consideraciones finales y un apéndice, que es una cronología de los hechos más destacables de la vida de Weber. Si tomamos como parámetro las dos claves de lectura ofrecidas por el autor y si, además, corremos el riesgo de ser un poco esquemáticos con el fin de obtener una visión general de la obra, podemos agrupar los siete capítulos del siguiente modo: los capítulos primero, segundo, quinto y sexto están dedicados a la nación; los capítulos tercero, cuarto y séptimo tratan sobre
la alienación. Veamos esto con algo más de detalle.
Recordemos la tesis de Vernik sobre los dos conceptos de nación en Weber: en un mismo autor coexisten, aunque en diferentes momentos de su obra, dos ideas contrapuestas, una esencialista y darwinista y otra invencionista o culturalista y antidarwinista. Los dos primeros capítulos están dedicados a analizar los primeros momentos de la trayectoria intelectual de Weber, en los que primó el primero de esos conceptos de nación. El capítulo primero se concentra en el tratamiento que Weber le dio a la cuestión polaca, para lo cual analiza fundamentalmente el texto “Investigación sobre la situación de los obreros agrícolas al este del Elba”, de 1892. En él se nos presenta un Weber preocupado por la inmigración de mano de obra barata procedente de Polonia que desplaza a los trabajadores alemanes hacia
el oeste y, debido al contacto con los inmigrantes polacos, disminuye su nivel cultural. Sin embargo, su preocupación principal, aclara Vernik, no proviene de la situación de los campesinos o de los terratenientes alemanes, sino de la fortaleza o debilidad del Estado
alemán. Esta idea se repite una y otra vez a lo largo del libro: Weber fue un pensador de la razón de Estado, para quien el bienestar y el poder del Estado, de su Estado alemán, estaban por encima de todo. Podemos concluir que, si bien no fue un pensador del Estado, sí fue un pensador desde el Estado.
El segundo capítulo es particularmente relevante para quienes leemos el libro desde Argentina, puesto que está dedicado a analizar el texto “Empresas rurales de colonos argentinos”, del año 1894. Weber analiza el caso particular de Argentina motivado por un debate acerca de si Alemania debía adoptar una política económica proteccionista o librecambista. Vernik contextualiza la crisis económica argentina de principios de la década de 1890 y la consiguiente devaluación del peso, que hizo que la producción agropecuaria se volviera muy competitiva. Sobre este tema, recupera una reflexión de Weber que sigue siendo muy actual: “la depreciación del peso argentino les genera a los exportadores de cereales un incremento de sus ganancias en detrimento del conjunto de la economía del país” (2024, p.
75). En relación con el concepto de nación, Vernik resalta las concepciones esencialistas y supremacistas europeas que siguen dominando en esta etapa.
El tercer capítulo muestra la transición del Weber especialista en cuestiones agrarias al Weber especialista en cuestiones bursátiles. Esto supone, a su vez, que el problema de la alienación del individuo bajo el capitalismo reemplaza a la nación como tema central. Con su
programa de investigación sobre la bolsa de mercancías y valores Weber pretende intervenir en los debates sobre la reforma del sistema bursátil que se estaban llevando a cabo en aquel momento. Vernik vuelve a hacer hincapié en el hecho de que Weber se distancia tanto de
conservadores como de socialistas y pone en el centro la fortaleza del Estado alemán. Este nuevo programa de investigación lo lleva a retratar una “era nerviosa” y a desarrollar lo que Vernik llama “una antropología y sociología cultural de la alienación” (2024, p. 112). El
corredor de bolsa, figura prototípica del individuo alienado, expresa fenómenos tales como la “globalización, [la] tecnologización de las comunicaciones y [la] aceleración nerviosa de la vida” (2024, p. 113).
El cuarto capítulo, el capítulo central del libro, está dedicado a La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que Vernik considera “la tesis principal del pensamiento de Weber sobre la Modernidad” (2024, p. 125) y que interpreta como una investigación sobre la alienación del individuo en el capitalismo moderno y, en términos más generales, como una “antropología filosófica del sujeto moderno” (2024, p. 127). Vernik encuentra tres influencias importantes. En primer lugar, La filosofía del dinero de Georg Simmel, del que recoge, al menos, dos tesis: la condición enajenante del dinero cuando se vuelve un fin en sí mismo y el análisis de la figura del avaro. En segundo lugar, Las variedades de la experiencia religiosa. Un estudio sobre la naturaleza humana de William James, de quien retoma la idea de que cada religión dota al individuo de una posición en el universo y orienta su conducta en el mundo. En tercer lugar, Vernik destaca la influencia que tuvo en Weber el libro de su esposa, Marianne, titulado Esposa y madre en el desarrollo del derecho, que si bien se publicó en 1907
lo había empezado a escribir en 1899. De él, Weber retoma el análisis de los efectos del ascetismo puritano sobre las prácticas individuales, entre las que se encuentra la pérdida de espontaneidad humana, de los deseos y de los instintos.
Además de este valioso aporte sobre las influencias, en el capítulo cuarto se encuentran algunos conceptos centrales del pensamiento de Weber que aparecen condensados en La ética protestante…. Nos referimos, por ejemplo, al régimen de vida (Lebensführung), a la “desmagificación” del mundo (Entzauberung der Welt) o al concepto de Beruf, que desde la traducción bíblica de Lutero hace referencia tanto al llamamiento a la salvación como a una actividad especializada y permanente que es la fuente de ingresos de quien la realiza. Este último concepto reaparece, como veremos, en el capítulo final.
En los siguientes dos capítulos, Vernik vuelve a dirigir la mirada hacia el concepto de nación. En el quinto nos presenta a otro Weber, un Weber sociólogo que abraza una concepción invencionista, es decir anti esencialista y anti darwinista de la nación. Como vimos, Vernik atribuye un papel importante en este cambio al viaje de once semanas por Estados Unidos de Weber, así como a su vínculo con W. E. B. Du Bois. Su libro Las almas del pueblo negro causó tal impresión en Weber que “lo llevó a realizar un giro muy pronunciado en su comprensión de la idea de nación, así como de su articulación con la cuestión étnica y de clase” (2024, p. 148). En el sexto capítulo, Vernik nos presenta la reacción de Weber ante el estallido y el desarrollo de la Gran Guerra. Aunque no se unió a los pangermanistas, aquellos que abogaban por un crecimiento anexionista de Alemania, en algunas ocasiones volvió a caer en concepciones esencialistas o darwinistas de nación.
El séptimo y último capítulo nos adentra en los dos últimos años de la vida de Weber. No fueron estos, empero, dos años cualquiera, sino dos años cargados de historia. El fin de la Gran Guerra, la Revolución de Noviembre, la abdicación del káiser, la proclamación de la República de Weimar, la firma del Tratado de Versalles y la breve República Soviética de Baviera. Según Vernik, este es “uno de sus períodos intelectualmente más productivos, y el de mayor activismo político” (2024, p. 215). Estos dos campos, el intelectual y el político, se vuelven coalescentes en el conjunto de conferencias que Weber pronunció en diferentes ciudades de Alemania, lo que lo confirmó como uno de los intelectuales públicos más relevantes. Las más recordadas de esas conferencias son, por supuesto, las que conocemos como “La ciencia como vocación” [Wissenschaft als Beruf] y “La política como vocación” [Politik als Beruf]. La hipótesis de Vernik en este capítulo es que el arsenal conceptual con el que Weber recorrió el país fue el de La ética protestante…. En sus palabras: “los logros de La ética protestante y el espíritu del capitalismo, desde su primera versión hasta esta final, son el principal insumo teórico con el cual Weber interviene en los debates de la hora, a la vez que constituye su más persistente diagnóstico sobre la Modernidad capitalista y la cuestión central de su legado” (2024, p. 223).
En las consideraciones finales Vernik recupera lo dicho en torno a la nación y a la alienación. Sobre la primera, no aporta mucho más de lo que ya hemos visto: resume las principales características de la concepción esencialista y biologicista, por un lado, y la invencionista y culturalista, por el otro. En cambio, en el apartado sobre la alienación aborda la deuda de Weber con Karl Marx y Friedrich Nietzsche, y se ocupa de aclarar el malentendido provocado por la interpretación intencionada de Parsons. En el lugar de un Weber liberal cercano al estructural-funcionalismo aparece un Weber preocupado por la alienación del individuo contemporáneo, más afín a los filósofos de la sospecha.
A lo largo del libro, Vernik señala elementos que aparecen en un determinado momento en la obra de Weber y se vuelven invariantes de su pensamiento. Para concluir esta reseña me gustaría enumerarlos, ya que suponen, en mi opinión, un aporte del libro: 1) el capitalismo
es una forma económicamente superior a las economías tradicionales de corte agrario (2024, p. 45); 2) la economía política debe considerar la reproducción de la fuerza de trabajo en clave sociodemográfica (2024, p. 45); 3) el Estado nacional de poder es un factor que debe aminorar las desigualdades económicas entre las clases sociales alemanas (2024, p. 62); 4) es necesario profesar un realismo político libre de ilusiones (2024, p. 62); 5) la lucha eterna entre los hombres es una constante de la historia (2024, p. 62); 6) hay que pensar desde el Estado, contra conservadores y socialistas (2024, p. 90); 7) no hay paz en la lucha económica por la existencia, máxima que es aplicable a las naciones en su lucha entre sí (2024, p. 99); 8) la política es una ocupación difícil, hay que tener los nervios firmes y no ser demasiado
sentimental (2024, p. 104).
A pesar de intervenir en el debate especializado sobre Max Weber, el libro de Vernik excede ese campo específico y logra pintar, a través del prisma weberiano, por supuesto, el clima de una época que se hacía preguntas que siguen siendo actuales para abordar nuestros problemas contemporáneos: la naturaleza de la nación, la posición del individuo en el capitalismo, la responsabilidad de la acción política y, sobre todo, la posibilidad de un pensamiento que, a pesar de ser muy consciente de que la vida es lucha (de clases, de culturas, de naciones, etc.), no deje de pensar la política, la economía y la sociedad desde el Estado, es decir, desde una posición que, en el interior de un territorio, aspira a la universalidad.
Referencias bibliográficas
Vernik, Esteban (1996). El otro Weber. Filosofías de la vida. Buenos Aires: Colihue.
Vernik, Esteban (2004). La nación que somos. En Vernik, Esteban (Ed.), Que es una nación. La pregunta de Renan revisitada (pp. 13-22). Buenos Aires: Prometeo.
Vernik, Esteban (2016). Con y contra Darwin. La nación según Max Weber. En Vernik, Esteban (Ed.), La idea de nación. Ensayos sobre Max Weber, Hannah Arendt, Carlos Astrada, Frantz Fanon, José Aricó, Niklas Luhmann y Rodolfo Stavenhagen (pp. 17-38). Buenos Aires: Editorial Biblos.
Vernik, Esteban (2018). Sobre las identidades sociales: Clase, etnia y nación. Del encuentro de Max Weber con W. E. B.Du Bois. En Vernik, Esteban (Ed.), Actualidad de la nación. Materia y memoria de la vida popular (pp. 19-36). Los Polvorines: Ediciones UNGS.
Vernik, Esteban (2024). Max Weber. Nación y alienación. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Fuente: Revista Argentina de Ciencia Política
Por Ramiro Kiel (Universidad de Buenos Aires / CONICET Argentina)