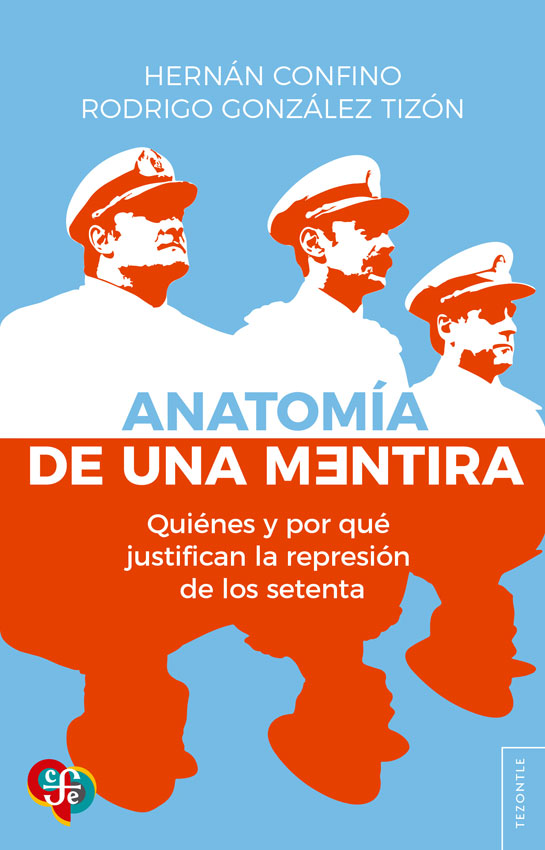Hace algo más de un siglo, hacia 1918, el crítico literario Boris Eichenbaum publicaba un artículo decisivo: “Cómo está hecho ‘El Capote’ de Gogol”. Decisivo, entre otras cosas, porque planteaba, ya desde el título, la pregunta fundamental que cabe formularse frente a un texto literario o que cabe formularle a un texto literario, esto es: cómo está hecho. Y es que cualquier otro aspecto que quiera considerarse (lo temático, lo ideológico, la trama, etc.) queda por definición supeditado a esa otra cuestión primordial, la de la forma, la de cómo está hecho, toda vez que la forma no es un aditamento o un complemento o un condimento que se agrega a lo sustancial, sino aquello que lo constituye y decide su carácter.
Cómo está hecho ‘El Capote’ de Gogol, entonces, o cómo está hecho un texto literario, cualquier texto literario. Pero también, y decisivamente, a partir de ahí, como posición de lectura o como elección de perspectiva crítica, abrir esta otra posibilidad: la de formularle ese mismo planteo, el de cómo está hecho, a cualquier otro discurso, a cualquier otra narración, a cualquier otra representación (aun si no son literarios). El gesto crítico no es en esos casos menos agudo ni menos pertinente: eso que un determinado texto dice, eso que un determinado texto cuenta, eso que un determinado texto figura, ¿cómo está hecho?
La verdad misma, para el caso (la verdad, ¿no?, nada menos) admite ser abordada también en tales términos. ¿No es acaso lo que intenta (intenta y logra) Michel Foucault en La verdad y las formas jurídicas? Indagar ni más ni menos que eso: cómo se construye, no ya la verdad como tal, sino los criterios validados para su establecimiento y su reconocimiento. Porque entiendo que es un error (nada infrecuente por cierto, y a veces tal vez malintencionado) asociar el constructivismo con la postulación de inexistencias o de meras ficciones sin realidad patente, cuando se trata más bien de encarar eso que existe, y existe como realidad patente, para indagar cómo está hecho.
Le cabe a la verdad y le cabe a la mentira. Y ahí radica uno de los aportes decisivos (y, dado el alarmante estado de cosas que hoy impera, también su carácter de intervención crítica), de un libro como Anatomía de una mentira de Hernán Confino y Rodrigo González Tizón, de reciente aparición en Fondo de Cultura Económica. Que no se limitan a señalar esas mentiras que a propósito de los años ’70, de un tiempo a esta parte, tan arteramente se tejen y se echan a correr, que se repiten y se repiten para que algo quede (y en efecto, algo queda), mentiras de patas largas, duraderas y de considerable alcance; no se limitan a señalarlas o a denunciarlas o a desmentirlas (qué palabra fabulosa, qué urgente se nos ha vuelto: desmentir), sino además, y sobre todo, se ocupan de discernir cómo están hechas. Y ahí radica el procedimiento clave para su imprescindible desarticulación. Entender, para su desmontaje, la lógica de su montaje, a sabiendas de que, en un mundo degradado, lo deshonesto y lo elemental pueden perfectamente ser factores de una mayor eficacia en eso que se examina, en eso que se critica.
Con la perentoriedad del caso, en los años ’30, Bertolt Brecht planteaba que era preciso decir la verdad de muchas maneras, porque el fascismo por su parte mentía de muchas maneras. Y escribía en esos años un conocido artículo: “Cinco obstáculos para decir la verdad”. Cabría tal vez parafrasearlo, y hablar de cinco obstáculos (suponiendo que sean cinco) para desdecir la mentira. Confino y González Tizón sortean esos obstáculos, con la paciencia y la lucidez del caso; anatomistas de la mentira, despliegan su lección de anatomía en torno de los años ’70, exponiendo cómo están hechas esas mentiras; las hacen caer porque las hacen tropezar consigo mismas, trastabillar en sus forzadas premisas, patinar en sus tramposas conclusiones.
Por caso, y con pormenor: que mal puede haber sido el accionar de la guerrilla el germen que dio pie a la represión estatal, toda vez que el aparato represivo que la ejecutó se montó y se entrenó previamente, cuando la guerrilla no existía y podía no existir. Que independientemente de la designación que puedan haber buscado o enarbolado los propios integrantes de los grupos armados, no alcanzaron la dimensión operativa de una fuerza beligerante, y que es por lo tanto improcedente (elijo adrede el término judicial, pues hoy por hoy se trata en buena medida de eso) encuadrar el asunto en términos de guerra. Que la feroz represión perpetrada por el terrorismo de Estado arreció en su ofensiva criminal contra la sociedad argentina, en buena parte con su propia aquiescencia, cuando el poder de combate de los grupos armados ya era prácticamente nulo, y se implementó bajo un criterio expresamente ampliado (ampliado a veces hasta la paranoia) de la idea de subversión, de tal modo que no es cierto que la violencia estatal se haya empleado estrictamente para la contrarrestación de la violencia insurgente: apuntó a otra clase de blanco, se cobró otra clase de víctimas. Que la represión desatada por la dictadura militar en el poder fue ilegal y clandestina, que el escamoteo de la información fue parte de los efectos de terror con los que operó, y que el silencio de los perpetradores persiste, y que tomar una cifra declaradamente parcial y provisoria, que es parcial y provisoria aunque luzca aritméticamente exacta, y presentarla como si fuese la cifra total y definitiva, es lisa y llanamente mentir. Que todas las vidas de todas las víctimas pueden ser vidas dignas de ser lloradas, pero eso no habilita la equiparación (ni política ni jurídica) de quienes fueron objeto de la violencia del aparato estatal y de quienes lo fueron de la violencia subversiva. Que el terrorismo es, como tal, una forma específica del recurso a la violencia, y que no todo recurso a la violencia (incluso si se lo cuestiona, incluso si se lo rechaza) supone terrorismo (se puede deplorar enérgicamente, llegado el caso, que se ponga una bomba en la estación de trenes de Atocha en hora pico y que se ponga una bomba en una dependencia policial, pero no se trata de lo mismo).
Quien haya leído “Funes, el memorioso” de Jorge Luis Borges, o haya oído hablar de él, ya que se lo suele mencionar bastante, sabe bien que la “memoria completa” es imposible. Y que, si existiera, derivaría penosamente en parálisis y en un ya no poder pensar, que es tal vez lo que en verdad se busca (si la memoria se completara, ya no habría nada más que decir, el tema quedaría de lado, la cuestión se cerraría y podría dejarse atrás). Las memorias son abiertas y son dinámicas, porque, orientadas por definición hacia el pasado, se conjugan empero en presente, siempre en presente, se actualizan en cada presente (y en los presentes que vendrán). Confino y González Tizón distinguen con claridad cuánto hay de ardid judicial en el reclamo de “memoria completa”, mal disfrazado de un interés genuino de comprensión del pasado, cuando es en realidad un intento de escurrirse de la justicia o un intento de apropiarse de la narrativa humanitaria de los organismos de Derechos Humanos (recurso elemental de inversión en espejo: “Centro de Estudios Legales” / “Centro de Estudios Legales”, “Asociación de Familiares” / “Asociación de Familiares”, etc.).
La tendencia a suponer que las cosas tienen dos lados, siempre dos y sólo dos, que es acaso una tara de época, alienta esa formulación, o en todo caso la facilita: pretender que hasta ahora ha habido un relato, un solo relato, y que a ese le falta otro, el que viene a completarlo. El tema, claro, es más complejo (que decir “es más complejo” sea objeto sistemático de burla, motivo automático de una ironía autosuficiente y desdeñosa, es una tara de época también). La Anatomía de una mentira requirió desbrozar y refutar esa patraña. No hubo un relato, sino varios; la preponderancia de la vivencia de las víctimas del terrorismo de Estado, en los años ’80 de la democracia recién recuperada, fue dejando espacio tan sólo años después a la recuperación de la experiencia activa de quienes fueron militantes revolucionarios (y no sólo víctimas); y todo eso en fricción o en confrontación con otros relatos, el de la historia de los dos demonios por ejemplo (con Raúl Alfonsín) o el de la necesidad nacional de olvidar lo ocurrido y reconciliarse todos con todos (con Carlos Menem).
El relato que de los años ’70 tramó después el kirchnerismo lejos estuvo de ser el único, aunque puede que así lo sientan los antikirchneristas, pues lo propio de una pasión (y el odio es una gran pasión, como lo es también el amor) es hacer de su objeto un absoluto, no poder pensar más que en eso. Ese relato, que es “un” relato y no “el” relato, es revisado por Confino y González Tizón en sus alcances y sus límites, en sus énfasis y sus omisiones, ahí donde se afirma y ahí donde resulta endeble. Por lo demás, así como es falso que haya sido el único relato existente, también es falso que precise ser confrontado tan sólo por el relato suplementario de la “memoria completa”; porque lo cierto (la verdad, claro: la verdad) es que fue largamente considerado y discutido, y no mediante enfoques tan elementales como los del presidente Javier Milei, que no ha hecho más que retomar la versión siniestra de Emilio Eduardo Massera, o tan turbios como los de la vicepresidente Victoria Villarruel, pariente directa de eso que da en llamarse “familia militar”, sino mediante abordajes críticos punzantes y muy bien elaborados (cito a algunos de los que citan Confino y González Tizón: Pilar Calveiro, Hugo Vezzetti, Claudia Hilb, Beatriz Sarlo).
Así está hecha esa mentira, o esa parte de la mentira: pretendiendo que hubo “un” relato de idealización de la militancia de los años ’70, y que la discusión de ese enfoque, su cuestionamiento o su contraparte, estaba pendiente, estaba vacante (hasta que un Juan Bautista Yofre o un Nicolás Márquez o un Ceferino Reato se ocuparon por fin del tema). La anatomía de esa mentira, encarada por Confino y González Tizón, involucra una recapitulación de lo mucho (mucho y bien) que se sometió a discusión la opción por la lucha armada, el recurso a la violencia, el efecto de militarización de la política, tales o cuales acciones específicas. Desde las firmes disidencias planteadas, ya en aquellos años, por aquellos que discreparon de la orientación de lucha asumida, hasta discusiones tan amplias y profundas como las suscitadas por Oscar del Barco y su “No matarás” (una edición de más de 500 páginas reúne en un solo volumen todo ese material), hay mucho para considerar al respecto. O bien, por eso mismo, hay mucho por ignorar para aducir, como se aduce en nombre de una “memoria completa”, que hubo hasta ahora un relato único, apologético y uniforme, y llegó el momento de adosarle su cara opuesta, su otra mitad, su otro lado (es mucho lo que hay que ignorar, en efecto, pero no debemos subestimar el poder del aparato del Estado, hoy orientado al hostigamiento frontal de la educación, la investigación, la producción cultural en sentido amplio, con su maquinaria de producción de ignorancia trabajando prácticamente a destajo).
Anatomía de una mentira es por eso un libro tan necesario. Que de todas maneras debe contar, a manera de petición de principios, con una especie de premisa que es acaso irrenunciable: la que establece que la distinción entre verdad y mentira importa. Vale decir, contraponerse al hábito de jueguitos cínicos habilitados por la “posverdad”, ese por el cual un libro se neutraliza con un tuit y una hipótesis de lectura se neutraliza con un meme. Nada entonces de “posverdad”. Verdad, como cuando se exige: memoria, verdad y justicia. Y para eso emprender trabajos como el de Confino y González Tizón: ocuparse de las mentiras, horadarlas y desarmarlas, hacerlas desdecir.
Este texto fue leído originalmente el 20 de marzo de 2025 en la presentación del libro Anatomía de una mentira. Quiénes y por qué justifican la represión de los setenta de Hernán Confino y Rodrigo González Tizón.
Fuente: Cenital
Por Martín Kohan