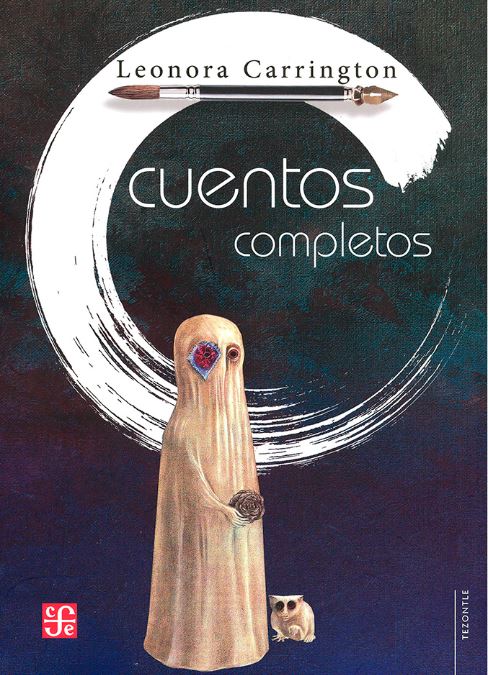De estirpe aristocrática y temperamento indómito, Leonora Carrington pronto abandonaría los hábitos del claustro familiar para abrazar el arte como el náufrago un tronco en la corriente. Y para flotar con holgura procuró depositar sus intereses en los vasos comunicantes de la pintura y la escritura. Aspectos de la propia biografía en escorzo, combinados con mitología celta, pintura del temprano Renacimiento, alquimia esotérica y libre juego surrealista son las pilastras del lenguaje afiebrado de la obra tanto pictórica como literaria de esta inglesa nacionalizada mexicana.
Si la pintura de Carrington presenta una escena cuyos elementos inconexos no requieren mayor esclarecimiento, sus cuentos abjuran del verosímil. No hace falta descender por una madriguera para ingresar a otro país, la maravilla está en la mirada desnuda de quien se deja arropar por el asombro sin rótulo. Así lo viven las protagonistas de sus cuentos, solitarias impenitentes que se debaten en el pasaje a la juventud, ese umbral pródigo en metamorfosis.
Protagonistas vicarias, a decir verdad, cuya condición de testigos circunstanciales se ve repentinamente amenazada ante el despliegue de escenas que parecen montadas a fin de suscitar el deseo en la mirada. “A mí me daba la impresión de estar presenciando un espectáculo que ya se había representado cientos de veces”, dice alguien advertido de la farsa, pero que no logra sustraerse a la fascinación. Y eso sucede porque lo representado parece pulsar alguna cuerda íntima en las entrañas de estas criaturas.
Entonces, es el encuentro azarosamente dirigido de dos series hasta el momento autónomas ―la rutina y aquello que la perturba― lo que suscita el deseo y su relato. Pero esa brecha, esa distancia, es una ilusión de la perspectiva. En Carrington se da todo de una vez, sin prisa ni pausa. En las primeras líneas, por lo general, están contenidos el mundo y su doblez.
Para amortiguar el sonido del estruendo que no ocurre está la nieve. Casi no hay relato de Carrington en donde no acontezca, aunque breve, una nevisca. Otro tanto ocurre con los animales. Todo un bestiario sale a pastar en sus pinturas y relatos. A veces, desempeñan el papel de sostén narcisista o doble de riesgo en fiestas en sociedad; más frecuentemente, funcionan como proyección de anhelos y contradicciones harto enraizadas. Por encima del resto, los caballos siempre fueron la cifra de la identidad de Carrington.
En el relato “La dama oval” (cotejar con el óleo Té verde), alguien lanza unas palabras cual conjuro mágico y provoca lo inaudito: “Si no hubiera sabido que era Lucrecia, habría jurado que era una yegua. Era hermosa, de una blancura cegadora, con cuatro patas finas como agujas, y una crin que caía como agua, enmarcando su largo rostro. Reía alegremente y bailaba como loca en la nieve”. Esos enroques de identidades son frecuentes en el universo de “la desposada del viento”, como la bautizó su compañero Max Ernst.
A diferencia de lo que ocurre con la pintura, el surrealismo en materia literaria siempre fue un archipiélago de buenas intenciones (no dirigidas, claro). Sea por sus modales de sibila en ciernes o por su condición de ambidiestra (“como todos los locos”, decía), la obra de Leonora Carrington goza de pareja fortuna en ambos campos. Y su paleta, generosa como pocas, tiende un hilo de plata entre lo cómico y lo macabro.
En Carrington, la dicha de la invención es un concierto de arcanos en el que dan cita el enigma, el misterio y el secreto. Porque, como dice un personaje en su novela La trompetilla acústica, “la felicidad es un fantasma que no tolera demasiados interrogatorios”.
Fuente: Revista Otra Parte
Por Juan F. Comperatore