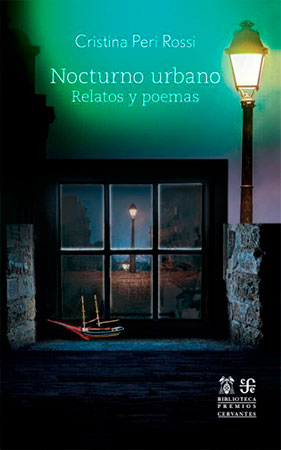La noción de equilibrio implicaría dos planos de abordaje. Por un lado, una interpretación, un análisis, una exégesis. Por el otro, la percepción y el reconocimiento de una inestabilidad material, la aceptación de un estado perentorio que inevitablemente derivará en su pérdida. Bajo el preciso pulso de sus versos diáfanos y luminosos, este nuevo libro de Alicia Genovese trama ambos ejes de coordenadas y los entrega al lector en una sola pieza sin costura. La aventura mental, la investigación minuciosa se hermanan con los registros líricos del cuerpo, que emergen como puntadas en las hebras del lenguaje meditativo, y a la vez, en “asociaciones / ligeras como gotas que salpican al caer”.
En esa tópica, la inestabilidad opera de fondo. Está ahí como un mar, pero sin red. En ella, lo que quiebra el conatus de persistencia no proviene exclusivamente de lo externo, sino también de vectores interiores que marcan nuestra hora sin que lo sepamos. Así y todo, el poema viene a demostrar que ese menoscabo en realidad resulta el motor de la riqueza, porque “lo deseable descoloca, espera / siempre en otro lugar”. La situación de suma cero representa uno de los modos de la catástrofe cuando el péndulo permanece en ella más del tiempo necesario: “Atrapada en esa estabilidad / que anula fuerzas, / perdías matices, tornasoles, / perdías / las dulces llaves de las preguntas”.
De pregunta a respuesta, de respuesta a pregunta: “Existe el equilibrio y no existe, / ese es el equilibrio”. La voz interroga desde sus categorías y las contestaciones emergen de la piel, del recuerdo, de las asperezas de lo circundante. De tales hilos se encuentra tejida nuestra expedición por el mundo: “Una palabra en una línea / hace zumbar otras, / mueve un bosque anestesiado, / burla / la apatía del plan inconseguible”. Acción-reacción, ida y vuelta entre lo que se indaga y lo que es indagado. El trazado de líneas se transforma en el hallazgo de huellas y pueden distinguirse en el lazo amoroso “tendidos los gestos / como flores repentinas / en una mata de iris azules”. Entonces la simetría surge como una de las posibilidades del parpadeo armonía/caos; debemos detectarla, congraciarnos en ella, sentir que “en un cuadro de Vermeer / una mujer pesa tanto / como la ventana llena de luz / que tiene enfrente”.
Esos polos que se besan cuando se cruzan, como escribía Dylan Thomas, son quienes traban la relación refleja por la que las homeostasis devienen realizables, concretas. Y tal cópula tiene lugar en el seno del poema, donde “conecta el corazón / con un afuera captado / en su carencia de rectitud”. De esta manera, las secuencias rítmicas que convocan el acceso a equilibrios inesperados no provienen de lo íntimo en sí, sino de un éxtimo, la animalidad especular. De otras criaturas nos allegan las formas de habitar y cohabitar: “La proximidad deshace / el silencio. / Ya me vio, / ya me recibió la achira / y he dejado de ser / la figura fugitiva de la escena”. Se descubre así la gravitación del cuerpo a cuerpo como el único sostén palpable en el descentrado vacío del universo.
De ahí en más, el propio corazón se vuelve víscera, retorna al más profundo sueño de su rol. Recupera la vocación de emanar el latido generosamente, de urdir sus golpes en todo su alrededor para contagiar el movimiento, el afán de encordar, de sobrevenir cordial. “Es la cuerda más errátil y delicada”, nos dice la poeta mientras anhela “un poema, una cuerda / delicada que vibre / aleatoria y lúcida / como el corazón / en su origen, cor, cordis, / atávico su pulso”. Razón y sangre, retomadas por las criaturas que somos, encordelan finalmente esos planos en principio paralelos y nos hacen percibir el momentáneo equilibrio del acróbata, cuyo arte consiste en cruzar el camino que marca la soga del deseo por sobre el abismo de su satisfacción, sin morir en el intento.
Fuente: Revista Otra Parte
Por Leandro Llull