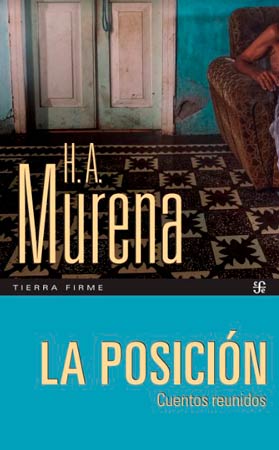Me acompaña, desde que tengo recuerdo de ser un adulto (es decir, hace casi treinta años), un ejemplar en asombroso estado de conservación de El pecado original de América de H. A. Murena. Lo robé del mismo lugar de donde robé La luz argentina, de César Aira, uno de los libros que transformaron mi relación con la lectura y la literatura (este es uno de mis pecados originales: robar libros cuando creía que sus poseedores no los merecían tanto como yo. Creo que una falta menor debe haber prescripto, por eso la confieso acá). Yo había leído hacía un par de años Sobre héroes y tumbas y estaba un poco obsesionado con el intento de interpretar a la nación argentina, y el título de la novela de Aira (había ignorado la contratapa) encajaba perfectamente con ese apetito. Pero como sabe cualquier lector más o menos interesado en la literatura argentina, lo de Aira no era un “ensayo de interpretación nacional”, sino una novela: Aira hablaba literalmente de la luz que se cortaba, y de una mujer embarazada que entraba en catatonia en el momento en que eso pasaba. Después de terminar esa novela (que regalé tantas veces como me fue posible hasta que se agotó su existencia en saldos —Aira nunca quiso reeditarla y hoy puede costar treinta mil pesos—), el pesado libro de Murena (mi ejemplar impreso en 1965 tiene las hojas de un color entre el sepia y el beige) me resultaba poco atractivo. Murena me parecía un santo quejoso y problemático; la palabra “pecado”, espantosa, y más si se la asociaba con la idea de origen, porque creo que a pesar del terror que siempre padecí al misterio profundo de caminar por esta piedra flotante en el medio de la nada infinita, no conozco un espíritu más secular, más renuente a cualquier atisbo de metafísica que el mío, y además tanto Argentina como América (estábamos en medio del más gris de los menemismos y nadie quería mirar a su alrededor) me habían dejado de importar, por decirlo amablemente.
H. A. Murena se transformó para mí, con el paso del tiempo, en una nota al pie de página de la historia de la revista Sur (era mi manera de verlo, no es que fuera así) y de la historia de Borges, el único escritor que me ha interesado siempre con la misma intensidad. La posición, el libro que tengo entre manos hoy, me llegaba sin embargo con un prólogo de Guillermo Piro, alguien en cuyo gusto siempre he confiado, por razones personales. Además de que nos hemos cruzado un par de veces a lo largo de los años y tenemos amigos en común, Piro es (probablemente no lo sepa) la alma máter del grupo de amigos más antiguo que conservo, porque fue nuestro guía en un delirante curso de crítica cultural que promovía la Red Federal de Educación (hay una crónica pendiente del impacto que Piro, una mezcla del Tony Stark de Robert Downey Jr., Fidel Pintos y la piedra Rosetta, nos produjo en esas clases).


Junto con La posición, además, me había llegado el mismo día la traducción de Piro de Pinocho, de Carlo Collodi. Obediente a la serendipia y a mi respeto hacia Piro como lector, me encontré al mismo tiempo con el Murena que esperaba y con uno que no esperaba para nada. El libro reúne materiales muy distintos (Piro explica el trabajo editorial de selección en el prólogo), pero todos esos materiales parecen atravesados por una idea que Murena sostenía con respecto a la posición del escritor: la obligación de ser anacrónico, de ir contra el tiempo. Quizás no haya nada más anacrónico que La posición, hoy, en el sentido de que ningún escritor contemporáneo podría escribir estos relatos. La historia de las ideas y los intelectuales en la Argentina fue relegando a Murena casi al mismo lugar al que lo había relegado yo, el de (la frase es de Rodolfo Walsh) un “profesional de la angustia y empresario del apocalipsis”, el de un místico trasnochado (el incitable Juan José Sebreli señala por ahí que se perdió en los caminos del budismo, el ocultismo y la filosofía irracionalista), pero en la lectura de estos relatos vibra, como dije, un escritor versátil, inesperado y “anacrónico”. Un extenso relato en clave alegórica que muestra el diálogo entre el envilecido capitalismo global y el fútbol como válvula de escape a la presión hasta un final de paroxística violencia (lo leí después de ver cincuenta y seis partidos del mundial de fútbol), una serie de viñetas entre el zen y el simbolismo maligno (un hombre que se venga de su mujer adúltera utilizando el embarazo como castigo, otro que disfruta con el secreto escándalo de un incesto inadvertido, un rey que se entrega al bien después de una vida sanguinaria, la revelación de la identidad entre los modelos de Cristo y Judas en la última cena, las reflexiones de Judas en el infierno), el análisis alegórico y enconado de la vida en nuestras sociedades (la pérdida de sentido del mundo, los bares como templos), formas de un fantástico que parece anticipar a escritores desde Cortázar hasta Samanta Schweblin (personajes identificados o devenidos sus propios animales, hoteles condenados, sueños realizados), y el relato antiperonista propio de la época (“El coronel de caballería”), que hace sistema con “La fiesta del monstruo” de Borges y Bioy y con el Diario de Andrés Fava y “Casa tomada” de Cortázar, pero que en primer plano es un estudio sobre la fascinación que produce el carisma.
Todos estos materiales extraños, en los que Murena no ahorra ni una ternura propiamente anacrónica (la decisión de no entrar a ningún paraíso si obligan a matar al perro en la puerta, por ejemplo) ni la expresión de la crueldad que observa en el mundo en que vivimos después de la caída (hoy cualquier escritor calcularía el peligro de cancelación antes de firmar con su nombre algunos de estos relatos), están coronados por la narración que da título al volumen, y en el que aparece una oscuridad disimulada por el juego de marionetas que despliega la historia: la “posición” es, en el fondo, una forma de ir abandonando el absurdo de la vida, un absurdo que responde a “cada relámpago creador” del narrador (alguien que trata de transfigurar, como un moderno Cándido, toda la horrible realidad de pobreza y pérdida en la que vive a través de ilusiones insostenibles) con una misma y repetitiva represalia.
Algo de este carácter deprimente sobrevuela el conjunto y nos reenvía al final de la vida de Murena. Varios de estos personajes dejan que la vida se les escape procurando que el abandono permita alcanzar un atisbo de ese amor que vela sobre el mundo y (dice Murena en “Inútil todo”) “para ocultarse del cual es inútil todo lo que un hombre urda”. Murena se apagó como alguno de estos personajes, y su muerte (que recuerda a la de su admirado Poe, a la de Dylan Thomas) promovió la confusión de un suicidio que su hijo se vio obligado a despejar. Parece el resultado de la decepción genuina de un hombre que vivió con dolor en un país dividido por un tajo que no deja de ampliarse. A pesar del abismo de creencias que nos separa, el escritor que emerge de La posición me convoca a una conversación que empezó un día del año 1995, cuando robé el libro que descansa sobre el desayunador de mi cocina; una conversación que la realidad interrumpió y que, reanudada por un libro nuevo, va a continuar en esas páginas que llevan impresas casi sesenta años.
Nos vemos en la próxima,