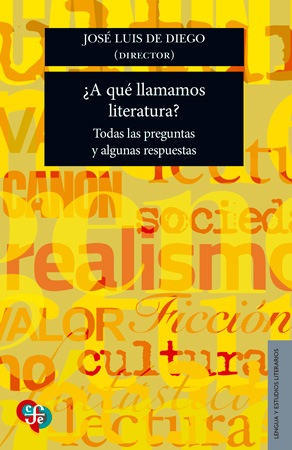¿A qué nos dedicamos quienes estudiamos literatura? ¿Qué nos apasiona tanto de ese objeto que se resiste, inclaudicable, a su definición? En este libro, José Luis de Diego, Virginia Bonatto, Malena Botto y Valeria Sager se proponen romper las barreras de la especialización académica para introducir a los lectores interesados por la literatura en el apasionante mundo de los estudios literarios. El éxito de la hazaña debe medirse, antes que en el retrato del inabarcable aleph disciplinar, en el contagio de una suspicacia: no hay respuesta que agote por completo las preguntas que la literatura nos despierta cuando leemos y, por lo tanto, estudiar literatura involucra desconfiar de las explicaciones complacientes que clausuren la indagación demasiado pronto. Como nos previene José Luis de Diego en el prólogo, es necesario comenzar por asumir que la literatura, inevitablemente, resta a nuestras herramientas analíticas.
Así, el recorrido propuesto a lo largo de siete capítulos por diversas teorías, controversias, historizaciones e interpretaciones de obras literarias, procura dar cuenta del carácter dinámico, inestable e irreductible de aquello que llamamos literatura. En este sentido, aun cuando pueda cumplir esa función, este libro no se concibe únicamente como un manual de estudio de literatura. Antes bien, invita a ser leído como una incitación a interrogar los lugares comunes y a reflexionar sobre la potencia crítica del conocimiento literario. Al menos tres gestos moldean este peculiar acercamiento a la historia, la teoría y la crítica de la literatura.
En primer lugar, el libro desplaza la pregunta esperable, ¿qué es?, hacia el interrogante que le da título, ¿a qué llamamos literatura? Un desplazamiento que no implica únicamente asumir la imposibilidad de definir una esencia literaria, sino, ante todo, inscribirse como sujetos en esa pregunta, jerarquizando el rol de la experiencia en la compleja definición de lo literario. Se precisa así el énfasis que el libro va modulando a lo largo de sus más de cuatrocientas páginas: hacer de la literatura un objeto de indagación supone asediar los diversos modos en que nos vinculamos con ella, como lectores, como críticos, como escritores, como editores, como profesores, como académicos, como historiadores de la literatura y de la lectura.
En segundo lugar, ¿A qué llamamos literatura? se aleja del género “manual”, al adoptar un tono singular, que encuentra una explicación en su relato de origen: el libro surge de la reelaboración de las clases escritas para la materia Introducción a la Literatura de la Universidad Nacional de La Plata durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio del año 2020. Una de las marcas de esta génesis didáctica es el uso de la primera persona, que cobra fuerza en los “creo que” y “en mi opinión” que a lo largo del libro anticipan el despliegue de incisivas hipótesis críticas. También se percibe en la inclusión de breves fragmentos intercalados con el texto principal, de irrupción asistemática, a modo de cuadros o apuntes que esquematizan, ejemplifican o expanden los argumentos desarrollados en cada capítulo. Presentados en otra tipografía, conforman un valioso material que bien podría preceder al enunciado de una consigna pedagógica.
En tercer lugar, aunque en estrecha relación con las otras dos características descritas, se destaca el carácter situado, es decir, atento a sus coordenadas de enunciación, del conocimiento literario desplegado a lo largo del libro. Esto significa, por un lado, que la reconstrucción histórica de los fenómenos literarios incorpora, previsiblemente, los avatares de la cultura argentina y latinoamericana. Por otro lado, y esto es lo más interesante del gesto, implica que las presentaciones de textos literarios, críticos y teóricos europeos son puestas en diálogo con ejemplos de la literatura argentina, y con las discusiones críticas y teóricas que se suscitaron a propósito de ellos en el contexto local. El gesto va más allá de apelar a la universalidad ya mundialmente reconocida de obras como las de Jorge Luis Borges o Julio Cortázar, o de usar categorías extranjeras para leer problemas del campo argentino. El libro demuestra cómo los estudios literarios argentinos, con sus destacados escritores, críticos, ensayistas y profesores, subvierten sistemáticamente el prejuicio “aplicacionista”, siempre latente, que pesa sobre sus prácticas.
¿A qué llamamos literatura? se divide en siete capítulos, cada uno de los cuales desarrolla un énfasis específico sobre el problema de lo literario, condensado en una pregunta disparadora. El primer capítulo replica la pregunta-título del libro y recorre los postulados, así como sus alcances y sus limitaciones, de tres de las teorías más influyentes que se han propuesto definir lo literario. Partiendo del supuesto de que los límites de la literatura como objeto son dinámicos y cambiantes, en este capítulo se asedia la literatura como problema crítico y se introducen las respuestas formuladas, primero, desde la teoría de la ficcionalidad y su conceptualización de lo verosímil, como puerta hacia la creación de mundos posibles (y que lleva a considerar tangencialmente el problema de los géneros literarios, que se abordará in extenso en el siguiente capítulo); luego, desde la teoría del extrañamiento o la desautomatización, como momento inaugural de los estudios literarios con el formalismo ruso; y, por último, desde la teoría del desvío, proveniente de la lingüística, que repara en el uso poético que en la literatura se hace de la lengua, para definir la literaturidad como lo propiamente literario de un texto poético o narrativo.
El segundo capítulo está dedicado al problema de la clasificación de las obras literarias, principalmente a partir de los debates sostenidos en torno de la categoría de género literario como criterio de definición y jerarquización de los textos. Se parte aquí de una historización de las clasificaciones genéricas desde la Antigüedad clásica hasta la contemporaneidad, en la que se reponen diversas discusiones, entre ellas, la distinción entre poéticas descriptivas, prescriptivas o normativas; la tensión entre géneros históricos y géneros teóricos; y la expansión de la noción de género más allá de las fronteras de los estudios literarios. El capítulo finaliza con un estudio de caso, el texto dramático.
El tercer capítulo se detiene en un tema aludido ya en los capítulos previos, el problema de la representación. En un primer momento, a partir de la categoría barthesiana de “ilusión referencial”, se aborda el realismo en su definición decimonónica, y se comenta también el clásico ensayo de Lukács sobre narración y descripción que permite distinguir al realismo clásico del naturalismo. En un segundo momento, se introduce la búsqueda de las vanguardias históricas por un arte de shock, para volver, en un tercer momento, sobre la teoría de los mundos posibles como marco para explicar distintas perspectivas sobre el género fantástico.
El cuarto capítulo aborda el problema del valor literario. Es interesante la decisión de introducir el tema a partir del gesto rupturista que performaron las vanguardias históricas, el cual se ilumina desde una de las tesis centrales del ensayo de Jan Mukařovský, “Función, norma y valor estético como hechos sociales”: dentro del arte, cobran valor la ruptura y la transgresión de las normas vigentes. Luego, se recorren ejemplos paradigmáticos en la historia de la tensión entre valor estético y valor moral o pedagógico, y se reflexiona acerca del rol del mercado como regulador del valor literario en la contemporaneidad. Asimismo, el capítulo introduce el concepto de canon, reconstruye su historicidad y considera sus implicancias geopolíticas (a partir de dos ejemplos nacionales: el Martín Fierro y la obra de Roberto Arlt). Luego de una breve reflexión en torno del giro idealista propuesto en El canon occidental de Harold Bloom, implicado en el anhelo de la autonomía absoluta de la estética respecto de la política y la moral, se presentan los distintos agentes de aplicación del canon en nuestra sociedad y se consideran dos nociones emparentadas: los conceptos de clásico y de tradición. Finalmente, el capítulo cuarto concluye con una reflexión acerca de los alcances disciplinares y, particularmente, de las preguntas o dilemas que guían la práctica de la teoría, la historia y la crítica literarias.
El quinto capítulo indaga en la lectura literaria como práctica cultural. Recuperando los aportes pioneros del historiador del libro Roger Chartier, se inicia con una reconstrucción de la historia de la práctica de lectura desde la Grecia clásica hasta nuestros días. En un segundo momento, se introducen los postulados teóricos de la estética de la recepción y de la semiología, en torno de la lectura y la función insoslayable del lector en la interpretación de las obras literarias. Luego, el capítulo se detiene en el libro Teorías de la lectura de la investigadora inglesa Karin Littau, quien subraya la importancia de considerar la lectura como experiencia del orden de lo corporal. Desde esta perspectiva, se atiende a los momentos en la historia en que la lectura se ha considerado una práctica potencialmente peligrosa y subversiva, como, por ejemplo, durante la “fiebre lectora” producida por la ficción novelesca durante el siglo XIX. En un tercer momento, el capítulo se dedica a explorar las representaciones de lectores y de escenas de lectura en textos literarios, a las que se considera como valiosas fuentes para una historia social de la lectura. Los ejemplos literarios que se desarrollan y contrastan, siguiendo por momentos las hipótesis críticas de Ricardo Piglia en El último lector, provienen de las novelas Rojo y negro, de Ana Karéninay de Madame Bovary, también de La última lectora, de Raquel Robles y de El lector, de Bernhard Schlink.El capítulo seis introduce los aportes de la historia cultural de Raymond Williams y de la sociología de la cultura de Pierre Bourdieu para abordar la pregunta acerca del lugar del escritor en la sociedad. Así, en primer lugar, se presentan los complejos conceptos de cultura, hegemonía, ideología, institución y formación, para luego recuperar el recorrido diacrónico propuesto por Williams sobre el proceso de institucionalización de la literatura y de los escritores. Con ejemplos provenientes de la escena literaria argentina, se abordan también los tipos de formaciones descritos por el teórico inglés. En segundo lugar, el capítulo desarrolla la teoría de Bourdieu acerca de las mediaciones a partir de la explicación de los conceptos de campo y de autonomía, e introduce también sus tempranas críticas expuestas por Beatriz Sarlo.
Por último, el séptimo capítulo está dedicado a la relación entre literatura y cultura desde la perspectiva de los estudios culturales. Aquí se atiende al carácter doble de esta relación: por un lado, el lugar de la literatura en la cultura y los estudios culturales y, por el otro, la ampliación de la mirada de los estudios literarios hacia la cultura. En cuanto a este último, el capítulo recompone, en cuatro ejes, conflictos culturales que han resultado de interés para los estudios literarios: las tensiones entre lo viejo y lo nuevo, entre centro y periferia, entre cultura popular y cultura letrada, así como la preocupación creciente por las desigualdades de género. Luego, se recupera una conferencia de Sarlo dedicada a cuestionar el relativismo estético de los estudios culturales, para plantear, a modo de advertencia, el riesgo de disolución del valor literario en las lógicas de mercado. El último apartado del capítulo desarrolla un estudio de caso, el colonialismo en el Congo y en Sudáfrica, como marco de lectura de El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad y de La edad de hierro, de J. M. Coetzee, respectivamente.
De este modo, el libro conjuga de manera productiva una orientación hacia la divulgación con el ejercicio de un modo de lectura y escritura crítica ciertamente experto. En cada capítulo, los autores logran conciliar un tratamiento complejo y preciso de fenómenos históricos, críticos y teóricos en un lenguaje accesible. Al menos dos convincentes conclusiones se derivan de las variadas argumentaciones sostenidas a lo largo de sus páginas. Por un lado, el libro pone en evidencia la importancia de la mirada diacrónica para una comprensión cabal del fenómeno literario, en tanto recuperar la historicidad de los problemas permite identificar el carácter cíclico de ciertos debates. Por otro lado, se demuestra que las certidumbres de la teoría y de la historia resultan fascinantes y, por momentos, tranquilizadoras, pero no alcanzan para aprehender por completo lo irreductible del sentido literario. La literatura nos expone a la incertidumbre y a la vacilación motivadas por la coexistencia de dos o más posibles interpretaciones, incluso cuando estas sean en apariencia contradictorias.
En suma, se trata de un libro cuya lectura puede resultar provechosa para docentes y estudiantes de literatura, pero también estimulante para todo aquel que se vincule con ella con afición. Pues, si efectivamente no hay forma certera ni unívoca de entender a qué llamamos literatura, este libro testimonia el valor de hacerse la pregunta. Pues es la interrogación constante la que propicia el encuentro con una profusión de saberes de orden histórico, filosófico y epistemológico sobre las obras literarias, sobre su emergencia, su circulación y su interpretación. El recorrido que propone ¿A qué llamamos literatura? refuerza la transversalidad de lo literario en los debates que recorren nuestro mundo social, a la vez que descubre, en el sentido de poner al descubierto pero también de explorar, la pasión de vincularse con ella en permanente estado de interrogación.
Fuente: Revista científica Zama
Por Malena Pastoriza