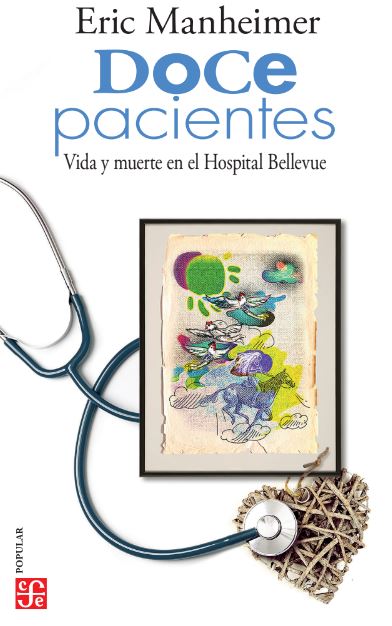En 2006, en noviembre, unos meses después de cumplir los veintinueve años, después de un gran dolor personal, adelgacé muchísimos kilos en menos de dos meses (casi diez kilos), en un proceso que no tenía explicación posible. Mi cuerpo se había súbitamente lipoaspirado, algo que si bien parecía una mejora en mi condición física, me preocupaba por el obvio misterio de la falta de razones, y además porque el proceso incluía una sed incontrolable, un hambre igualmente imposible de calmar, constantes ganas de orinar y (entre otras delicadezas de las que te eximo, lector de este newsletter) un cansancio que nunca había sentido. En ese tiempo, mi hermano ponía pantallas gigantes en eventos, y después de trabajar en un congreso de medicina me tiró un diagnóstico que un urólogo (me había hecho atender por él hacía un par de semanas) no había imaginado: “Para mí tenés diabetes”. Días más tarde, un golpe me llevó a una guardia del Hospital Córdoba, y después de que revisaran mi rodilla advertí a la doctora sobre mis síntomas y le pregunté si podía ser diabetes. Una hora después estaba internado, con un suero hidratante entrando en mi cuerpo a través de una canalización, medicado con insulina y etiquetado bajo un diagnóstico que me acompaña (y me acompañará) desde entonces.
Todo esto sucedió en un hospital público, una de las unidades de la vituperada salud pública de la Argentina. En el constante River vs. Boca en el que vivimos en el país, en esa impenetrable urdimbre de posiciones automáticamente enfrentadas, hay una suerte de grieta adicional y superpuesta a todas las otras (las políticas, las ideológicas, las económicas) que pone de un lado a los que consideramos que este no es un país de mierda (de hecho, hay un viejo artículo publicado en revista Anfibia con ese título) y quienes insistentemente piensan que este es el peor país de la Tierra, cuya única salida es el aeropuerto internacional de Ezeiza. En ese River vs. Boca, los que estamos del lado argentino de la grieta solemos oponer las bondades de nuestro sistema de salud a las calamidades imaginadas en países a los que se les atribuye un lugar en el glorioso primer mundo, especialmente Estados Unidos. En reuniones de borrachos, sin saber otra cosa que lo que me indicaba el mundo de fábula de la televisión o alguna frase dispersa sobre el famoso Medicare de Obama, he contrapuesto mi fantástica experiencia en la salud pública local contra lo que imaginaba como un sistema incapaz de proteger a la población más desfavorecida, siempre para recibir la misma respuesta: que nuestro sistema público es desastroso. Después, como siempre que abrimos la boca de más, pensaba: ¿cómo será realmente el sistema de salud en los Estados Unidos?
Doce pacientes no es un libro que conteste exactamente esa pregunta, aunque parcialmente lo hace y en el camino, además, contesta muchas otras, para abrir finalmente una infinita cantidad de interrogantes nuevos. Pero además, fundamentalmente, sostiene una suerte de diagnóstico global sobre la sociedad en la que vivimos. Eso es posible porque el increíble Eric Manheimer (increíble como médico, como intelectual, como agente social y como escritor, quizás hasta como modelo de personaje televisivo: Doce pacientes es el origen de la serie New Amsterdam, que no he visto) parte de una concepción global de la medicina que define en unas pocas líneas iniciales:
“Para mí, lo más importante de cualquier historia, por dramática o irresistible que sea, ha sido siempre la historia detrás de la historia, el trasfondo. La historia, la sociología y la antropología han sido para mí complementos fundamentales de la medicina. Solo en un contexto multidimensional son comprensibles las historias de los pacientes (…). Casi todas las enfermedades, como las entendemos, son producto de esas fuerzas que interactúan con el genoma y el episoma, haciendo de naturaleza y crianza conceptos peculiares.”
Doce pacientes no es un libro complaciente: las historias de cada uno de los personajes son desgarradoras. Manheimer (durante quince años, director del hospital público más antiguo de los Estados Unidos, el NYC Health + Hospitals) encuentra en los trayectos de migrantes guatemaltecos sometidos a las maras que dominan el tráfico de gente, en los migrantes mexicanos expuestos a todo tipo de violencia institucional, en niños abandonados sueltos en el sistema de hogares sustitutos, incluso en ricos ahogados por la presión del exitismo de Wall Street, la cifra de lo que la sociedad global está haciendo con la vida.
Leyendo Doce pacientes es muy difícil no recordar la idea de Ricardo Piglia en el cuento “Nudos blancos”, cuando dice que una cárcel es el cráneo de cristal de una sociedad, algo que puede hacerse extensivo a hospitales, escuelas, a todas las instituciones. Bellevue funciona para Manheimer como ese cráneo de cristal, y lo que ve en él es por momentos espantoso, aterrador. En una sociedad que produce enfermedades, una ideología nociva de la responsabilidad individual enmascara el problema de la enfermedad como emergente social: la conexión entre el triunfo de las empresas que producen alimentos perjudiciales y la epidemia de obesidad es un ejemplo que Manheimer estudia en una familia de cuatro generaciones de migrantes obesos; la anomia inducida por los sismos económicos es explorada en las historias de los mexicanos Octavio Morales y Juan Guerra, como así también en la guatemalteca Soraya Molino (escapada de un infierno de violencia en el pueblo de Rabinal, en donde las bandas armadas mataban a gente al azar) o en la haitiana Tanisha, quien peregrina de hogar sustituto en hogar sustituto bajo el peligro constante de la vejación (sus pinturas, nos dice Manheimer, son su “amígdala gritándole su verdad al poder”).
En el recorrido a través de las vidas (y muertes) de los doce pacientes del título, es posible ver con claridad que el problema está por encima de las responsabilidades sociales, e incluso locales: los problemas más graves para los campesinos mexicanos comenzaron con los tratados de libre comercio (“somos un país relativamente pobre pero no venido a menos, y los Estados Unidos arriesgan su corazón y su alma odiándonos”, le dice a Manheimer un migrante mexicano), los problemas más graves de sus guatemaltecos comenzaron con demandas de la United Fruit Company apoyada por la CIA en la década del 50; los desaparecidos argentinos fueron en parte un coletazo de la guerra fría. Hay, de hecho, un conmovedor retrato de una argentina exiliada en Estados Unidos cuyas dolencias, entramadas con sus elecciones sentimentales, Manheimer termina remontando de forma no esotérica a su condición (nunca del todo asumida) de hija de desaparecidos y nieta restituida.
Frente a todo esto, el sistema estadounidense de salud “no es un sistema en absoluto”, nos dice el doctor Eric. “Bajo ninguna forma y circunstancia. Es una diversidad de grupos de interés que ha despedazado y distorsionado la manera en que se paga por la atención de la salud y la forma en que se prestan servicios hasta transformarlos en estados feudales balcanizados, protegidos y atendidos por ejércitos de abogados, grupos de presión… y políticos más que afines”. Contra la gigantesca desfinanciación de la salud pública, y contra el triunfo de la banca absoluta en este universo determinado por la segunda ley de la termodinámica (la metáfora es de Manheimer) lo que opone es una ética médica siempre al borde de la derrota por cansancio:
“Estar sentado en el centro de control de un hospital puede ser una experiencia muy deprimente. Podría caer fácilmente en el diagnóstico de que la humanidad misma es poco más que un revoltijo de sufrimiento sin paliativos inducido por la sociedad o por uno mismo. Podría olvidar los mil y un actos de generosidad y altruismo que pasan inadvertidos todos los días. Ya son bastantes cosas malas como para reforzar la visión de un mundo hobbesiano despiadado e indigno de confianza. Les pasa a policías, funcionarios de correccionales, trabajadores sociales, jueces, doctores, ¿por qué no a directores médicos? Pero mientras estaba ahí dándole vueltas también pensé que estar todo el tiempo consciente de todas las cosas malas que podrían pasar era la mejor medicina preventiva, una estrategia mental que daba pie a una especie de hipervigilancia (…) Un aspecto fundamental de mi trabajo era la seguridad de los pacientes, quizás el más importante”.
La terca mirada de Manheimer nos revela, de todos modos, que no hay River vs. Boca: hay sistemas mejores y peores, pero la descripción del entramado financiero burocrático del sistema yanqui quizás afecta a todos los sistemas de salud. Todos estamos expuestos al mismo grave peligro de pensar, por un lado, que somos absolutamente responsables de lo que nos pasa; y por otro, contradictoriamente, que una mano invisible va a acomodar el golpe con el que la misma mano invisible desbarajusta vidas a lo largo y ancho del planeta. En un mundo en el que el que la planificación de la vida, el amor y la salud están sujetos a tempestades fuera de control, todos, acá y allá, somos uno solo frente al mismo riesgo
Nos vemos en la próxima,