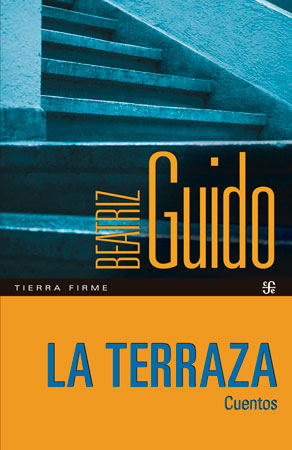Hablemos de cancelaciones. Arturo Jauretche llamó tilinga y medio pelo a Beatriz Guido, pero yo, décadas más tarde, tengo que meditar muy bien si reproduzco o no esos epítetos. Si arranco por acá es porque lo que esperaba encontrar en una antología de cuentos de Beatriz Guido era un empalago de tilinguería (una palabra tan argentina que me imagino intraducible, el traductor automático me tira una palabra que desconocía: fussy) que, dicho sea de paso, no deja de alimentar las páginas de La terraza. Porque es cierto que hay una profusión de caireles, balaustradas, heliotropos, marcas de champaña, chocolates y perfumes que hacen sentir el latido de la famosa sentencia borgeana sobre los camellos y el Corán (una mentira borgeana, porque aparentemente hay diecinueve menciones de camellos en el Corán), en el sentido de que si Beatriz Guido hubiera pertenecido a la que parece haber sido su clase de aspiración (el patriciado argentino), no hubiera hecho constantes alusiones a sus síntomas distintivos de consumo. Pero ese tono de búsqueda constante de distinción no define lo que se intuye como la poética cuentística de Guido.
Quizás haya quien no la conozca, porque su nombre ha sido sometido a un largo proceso de olvido. Intentemos refrescar rápidamente su perfil: hija de la actriz uruguaya Berta Eirin y del arquitecto rosarino Ángel Guido (uno de los creadores del Monumento a la Bandera), Beatriz Guido fue novelista, cuentista y guionista fundamentalmente de su segundo esposo, Leopoldo Torre Nilsson, aunque también fue agitadora y gestora cultural, lobista confesa de premios literarios, benefactora caprichosa de escritores y artistas. Pero sobre todo fue una novelista exitosísima, que llegó a vender cientos de miles de ejemplares de sus novelas, entre las que se destaca una especie de “trilogía nacional” constituida por Fin de fiesta (1958), El incendio y las vísperas (1964) y Escándalos y soledades (1970). El incendio y las vísperas fue, de hecho, la novela que le valió una desdorosa inclusión en El medio pelo en la sociedad argentina de Arturo Jauretche, escandalizado por la existencia de un público para novelas llenas de “scons y té de Blackestone”: es decir, un público que quería, como la propia Guido, espiar por el ojo de la cerradura la vida de las clases altas.
 Beatriz Guido (Rosario, 13 de diciembre de 1922 – Madrid, 29 de febrero de 1988).
Beatriz Guido (Rosario, 13 de diciembre de 1922 – Madrid, 29 de febrero de 1988).
La última línea ayuda a pensar la poética de estos cuentos. Hay una anécdota, recogida en numerosos testimonios periodísticos, según la cual a Guido le gustaba espiar a sus amigos a través de las cerraduras cuando los invitaba a su casa. Espiar y encontrar secretos en todas partes es lo que hacen casi todos los personajes principales de los cuentos de esta antología: siempre hay una ventana, un escondrijo, un montacargas desde el cual tener una revelación inevitablemente siniestra. El mundo de la Guido cuentista es un mundo gótico y violento, y creo que ahí llegamos a un punto clave: todo en estos textos es dual, y hay pasajes posibles que siempre implican la violencia del secreto o la violencia de los cuerpos (casi siempre, las dos). Esas figuras se proyectan sobre una clarísima consciencia de la violencia que generan las diferencias sociales de todo tipo, plasmadas en textos de una extraña candidez (por ejemplo, la evocación de unos obreros que, en una relación paradisíaca con sus patrones, son “corrompidos” por ideas de tinte marxista y quieren vivir un conflicto entre clases en un ingenio azucarero que parece manejado por Willy Wonka) y en otros donde el melodrama no excluye la conmoción del lector (v. g., la confesión de un torturador de ocasión, “obligado” por las circunstancias a imponerse a una cautiva en 1975, que es redimido políticamente por la vía incontestable de la fusión física con su cautiva).
Hay una tensión constante entre la claridad de la prosa y la violencia que aflora en todas partes, en frases de abierto humor negro y en una imaginación macabra que hace aparecer cadáveres a cada paso; hay, también, una consciencia muy precisa del poder perturbador del sexo, y también de su oscura circulación como moneda en el mercado humano. Hay, entre los buenos cuentos de Guido, una melodramática joya gótica, “La mano en la trampa”.
Pero hay, además, un permiso para el uso de las palabras que me hace volver al punto inicial de este envío del newsletter. No nos cansamos de discutir en secreto sobre hasta dónde tiene la ficción el permiso de usar las palabras y las ideas, incluso aquellas que son escandalosas para la moral imperante: Beatriz Guido nos hace leer sus descripciones de seres desfavorecidos con las mejillas rojas por una mezcla de vergüenza retrospectiva y sorpresa por la libertad con la que podía escribir ficción alguien antes de la era de la cancelación. Niños muertos, mujeres forzadas, venganzas impunes o castigadas por el destino, novias olvidadas en baúles hasta volverse esqueletos embrujados, opas en altillos, hermanos, hijos, padres, tíos, obreros, mujeres siniestras, hay una catarata fascinante de horror equilibrado entre el melodrama y la inteligencia de las frases, detrás de la cual se nos deja intuir eso que buscamos en los libros: el latido de una verdad, una que quizás no nos deje apagar la luz al ir a dormir.
Nos vemos en la próxima.
Flavio Lo Presti
Docente, periodista y escritor. Desde hace años se dedica a leer y comentar libros.