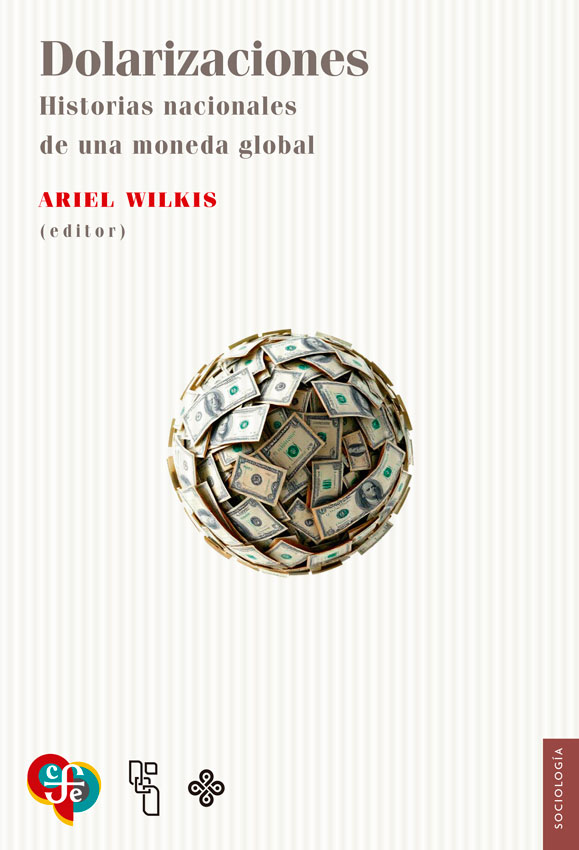Es conocido el rol que tuvo el dólar norteamericano para afianzar la hegemonía de los Estados Unidos desde mediados del siglo XX, pero su conversión en una «moneda global» aún es un fenómeno que necesita ser comprendido. Eso es lo que intenta analizar el sociólogo Ariel Wilkis -escritor de Una historia de cómo nos endeudamos– en su nuevo libro publicado por el Fondo de Comercio Económico (FCE).
Dolarizaciones. Historias nacionales de una moneda global. es el primer estudio transnacional que analiza cómo se desarrolló este proceso en diez países del Sur Global. El movimiento aquí propuesto es comprender cómo las dolarizaciones se convirtieron en capítulos centrales de la historia y el presente de Argentina, Venezuela, Ecuador, Cuba, Haití, El Salvador, México, Zimbabue, Vietnam y Georgia.
En estos contextos nacionales, por un lado, el protagonismo del dólar alcanza un rol preponderante en la sociedad y la política. Por otro lado, este protagonismo es un lente para comprender fenómenos más amplios que han marcado el último medio siglo: los procesos de descolonización, el derrumbe del bloque soviético y las transiciones postsocialistas, los procesos hiperinflacionarios y las grandes crisis sociales, la financiarización de la economía y el debilitamiento de los Estados de bienestar, entre otros.
Ariel Wilkis, sociólogo e investigador del CONICET.
En esta obra, Wilkis narra distintas historias que ayudan a ampliar nuestra imaginación sobre el rol de las monedas globales; y nos ayudan a comprender cómo los países que las emiten y respaldan económica y militarmente cumplen, a través de ellas, un papel crucial en la construcción de las autoridades políticas, en las dinámicas de estratificación social y en la elaboración de imaginarios colectivos y personales.
A continuación un fragmento del capítulo «El dólar en la Argentina. Sociohistoria de una moneda popular«
Desde hace varias décadas la población argentina está habituada a encontrar el valor del dólar estadounidense entre las informaciones que cotidianamente difunde la prensa local.
No se trata solamente de un dato técnico, sino de un conocimiento práctico. En algunos sectores de la economía -como la producción agropecuaria, la actividad inmobiliaria o la tecnología informática- las listas de precios suelen estar confeccionadas en dólares, independientemente de cuál sea la moneda en la que se realizan las transacciones (que en el caso del mercado inmobiliario son, además, en aquella moneda).
También desde hace más de cuarenta años la práctica del ahorro en dólares está extendida -sobre todo entre las clases medias urbanas- lo cual se traduce, entre otras cosas, en la existencia de cuentas bancarias en moneda extranjera como producto financiero común.
Una estadística publicada hace algún tiempo por la Reserva Federal de Estados Unidos permite una primera forma -cuantitativa- de apreciación de este fenómeno: de acuerdo con esa fuente, Argentina encabeza la lista de países con mayor cantidad de tenencia de dólares per cápita, con un valor de US$ 1300 por habitante (Department of the Treasury, 2006).
Argentina encabeza la lista de países con mayor cantidad de tenencia de dólares per cápita, con un valor de US$ 1.300 por habitante.
Pero la importancia del dólar a nivel local no se manifiesta exclusivamente en el plano de las operaciones de cuenta, de ahorro o de pago de la población del país.
La moneda norteamericana está presente ante todo como un tipo de información en circulación. La cotización del dólar (o las distintas cotizaciones que en algunos momentos puede tener, según se trate de mercados oficiales o ilegales), difundida a diario por los portales de noticias, es desde hace décadas un número público (Neiburg, 2010; Daniel, 2013) en la Argentina, una cifra capaz de comunicar informaciones y sentidos socialmente relevantes, que van mucho más allá de las transacciones del mercado cambiario.
El valor cambiante del dólar es un tema de conversación y es objeto de preocupación, incluso para quienes nunca han tenido un dólar en sus manos. Hay una vida pública del dólar que coexiste con su modo de existencia privado, puramente transaccional.
En otras palabras, el país se caracteriza por un sistema monetario plural, en el que la moneda de curso legal forzoso -el peso- coexiste de manera duradera con una moneda extranjera que ha sido paulatinamente incorporada en los repertorios financieros (Guyer, 1995) de agentes económicos diversos.
Argentina se caracteriza por un sistema monetario plural.
Esta situación no es exclusiva de la Argentina. También en otros países, en particular a partir de los años setenta, el dólar norteamericano, convertido en moneda global por excelencia, se ha impuesto como moneda de referencia e incluso moneda de uso corriente en las transacciones locales (Domínguez, 1990; Lemon, 1998; Pedersen, 2002; Guyer, 2004; Truitt, 2013; Marques-Pereira and Théret, 2014), sin contar aquellos casos en que ha llegado a reemplazar por completo a la moneda nacional (como, en América Latina, en Panamá y Ecuador) (Nelms, 2015).
Sin embargo, a diferencia de otros casos nacionales que comparten este rasgo general, en la Argentina la convivencia de la moneda nacional con una moneda global «fuerte» no tiene su origen en un vínculo colonial o de ocupación previo, ni es la consecuencia de una guerra, ni el producto de una decisión impulsada desde la cúpula del Estado.
Y si bien es cierto que la dominación norteamericana en la economía mundial -y en particular en América Latina- consagrada en la segunda mitad del siglo XX desempeñó un rol importante en la configuración de este tipo de sistemas monetarios plurales, también lo es que, en cada caso, la forma que asumió la pluralidad monetaria fue el resultado de diferentes articulaciones entre esos procesos globales y las economías, historias y culturas locales.
- ¿Cómo llegó el dólar a desempeñar un rol tan importante en la economía y la sociedad argentinas? ¿Qué procesos económicos, culturales y políticos volvieron dominante al dólar en ciertos mercados domésticos? ¿Cómo fue que la cotización del dólar llegó a convertirse en parte de la vida cotidiana, una información que casi todo el mundo conoce? En otras palabras, ¿cómo esta moneda global se convirtió en una moneda local en el otro extremo de las Américas?

La pluralidad monetaria fue el resultado de diferentes articulaciones entre esos procesos globales y las economías, historias y culturas locales, afirma Wilkis en su nuevo libro.
Pese a la relevancia que tienen estas preguntas, tanto para el contexto local como en términos teóricos, hasta hace muy poco tiempo las ciencias sociales no habían abordado sistemáticamente el problema. En Argentina, la cuestión del dólar sí había sido objeto de múltiples discusiones, pero siempre referidas a la política económica y mantenidas en general por fuera de los circuitos académicos.
Estos debates se ocupaban ante todo de las causas del fenómeno, explicadas, en general, a partir de dos grandes características de la economía argentina: por un lado, la recurrencia de las crisis de la balanza de pagos, producto de un sistema productivo desequilibrado agravado con el tiempo por el peso de la deuda externa (lo que la economía política el dólar en la Argentina suele sintetizar con la expresión «restricción externa») (Wainer, 2021); por otro, la persistencia de altos niveles de inflación a lo largo de periodos de tiempo prolongados (en los 70 y 80 y más recientemente en los últimos 15 años).
Ambos rasgos han sido hasta nuestros días profundos condicionantes de las dinámicas de la economía local; sin embargo, ninguno de ellos provee una interpretación satisfactoria acerca de cómo es que el dólar estadounidense llegó a adquirir el lugar que hoy tiene en el contexto local.
En este trabajo sostendremos que la sociología del dinero, en cambio, puede proveer claves fructíferas para comprender cómo se edifica, en el tiempo, el tipo de pluralidad monetaria que caracteriza hoy a la Argentina.
Atenta a los usos y sentidos plurales que el dinero asume en el marco de distintas relaciones sociales, la sociología del dinero ofrece un lente poderoso para explorar qué tipo de mediaciones a la vez culturales, económicas y políticas hicieron posible la construcción del dólar estadounidense como una «moneda argentina».
La hipótesis que sostendremos aquí es que la pluralidad monetaria es el resultado de un proceso de popularización en virtud del cual el dólar fue paulatinamente convirtiéndose primero en un elemento familiar, y luego en una herramienta eficaz para distintos grupos sociales.
Se trata de un proceso de larga duración y lenta maduración, cuyas primeras manifestaciones se ubican al final de la década del cincuenta, pero cuyos antecedentes pueden rastrearse hasta la década del treinta. En los años que van desde estos inicios hasta el presente fueron forjándose, primero de manera separada y luego crecientemente entrelazadas entre sí, esas dos formas de presencia del dólar en la sociedad argentina -pública y privada- que mencionamos más arriba.
Ese proceso no fue continuo, ni uniforme. En distintos momentos fue posible advertir inflexiones que señalaron cambios en la extensión, en la generalización y en la intensidad de este proceso.
Apoyados en una investigación desarrollada entre 2014 y 2019 (Luzzi y Wilkis, 2019), con herramientas de la sociología cualitativa y del análisis histórico, en este trabajo nos proponemos en primer lugar brindar algunas claves para analizar este proceso y dar cuenta de sus inflexiones a lo largo del tiempo. En segundo, buscaremos mostrar cómo la perspectiva que construimos para dar cuenta del caso argentino puede contribuir, de manera más general, a la interpretación de las condiciones que hacen posibles las formas orgánicas de la pluralidad monetaria (Alary y Blanc, 2013; Blanc, 2013; Servet, Théret y Yildirim, 2019).
Fuente: El Economista